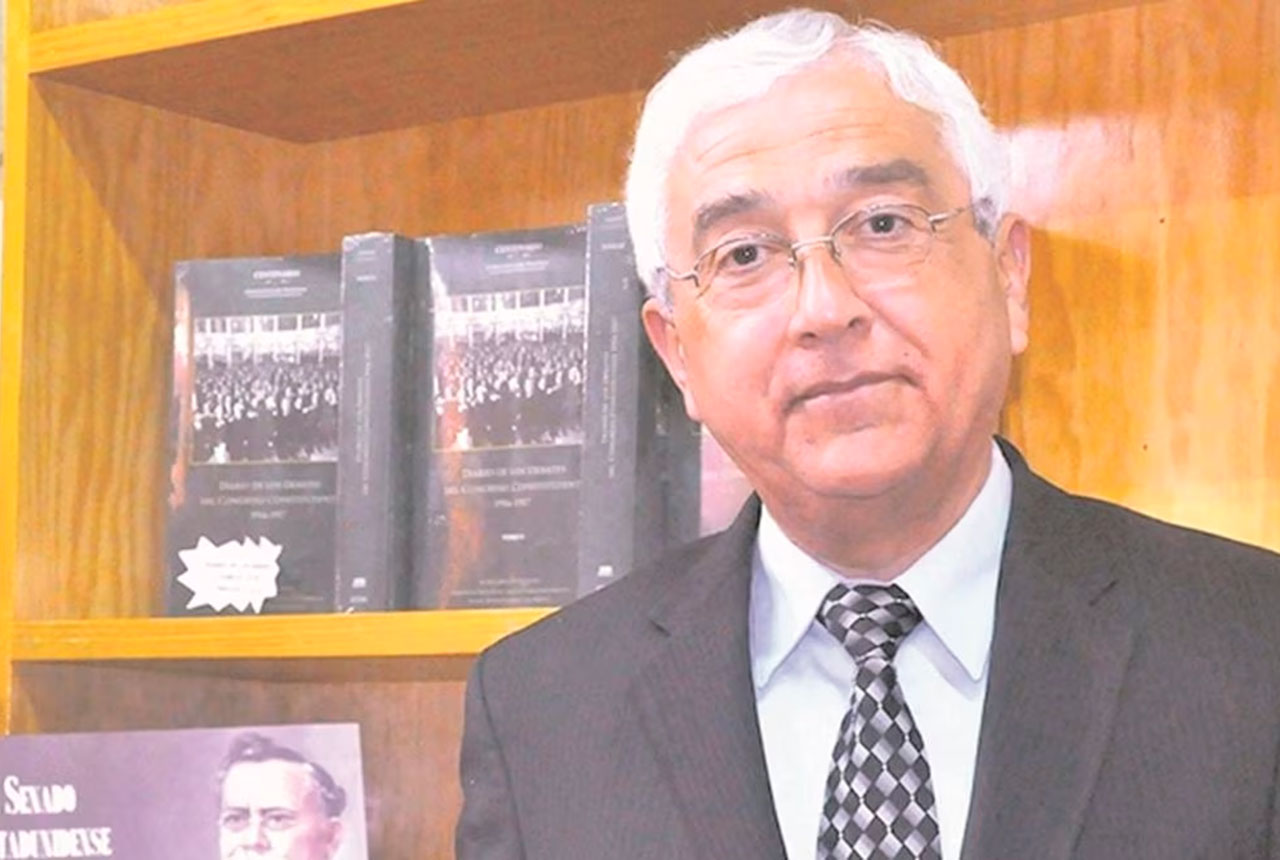Myriam Moscona
Luvina Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara
Ciudad de México, 1955. Su libro más reciente es León de Lidia (Tusquets, 2022).
Las maestras organizaron un bailable en el que salgo de china poblana con mi atuendo de colores. La falda es larga, hasta el piso, lleva un nopal en la parte de enfrente y atrás, un águila con la culebra en el pico. El cinturón es verde y la blusa, blanca brillosa con bordaditos en la orilla de las mangas. Los zapatitos tienen un poco de tacón. Cuando me estaban arreglando en la mañana lloré a gritos porque con el pelo grifo no entra bien el peine y no me pueden hacer las trenzas ni poner los moños rojos de satín sin arrancarme manojos.
Todas las mamás están convocadas. El patio se adornó desde ayer con dibujos y flores naranjas, parecen lámparas chinas. Vienen agarradas en cadenas de papel. Una cadena sin adornos y otra con flores. Antes de que los grupos comiencen con sus bailes se toca el himno nacional y todos tenemos que cantarlo.
Mi prima es mayor, va en sexto, siempre está en la escolta, pero hoy además es la abanderada. Lleva el delantal del uniforme sin almidonar. Las demás lo llevan tieso con los olanes levantados. Sus zapatos no son de charol azul sino choclos marino con blanco. Tiene unas trenzas muy negras, muy largas y los ojos dulces y oscuros como dos aceitunas kalamata de esas que siempre comen mis abuelas.
Localizo a mi mamá entre todas las que están en primera fila. Su vestido es negro sin mangas, con un prendedor cuadrado en espiral y lleva puestos sus lentes oscuros. Es alta, se distingue de las demás. Tiene la boca roja y los pómulos casi triangulares. Se parece a la cantante de ópera. ¿María Callas? Mi mamá también canta ópera aunque a mí no me gusta esa voz falsa que le sale al cantar. Dice que no es falsa sino «voz educada».
La veo mirar a todas partes, parece que busca a la derecha y a la izquierda, pero no da conmigo. La trompeta corta el aire. Viene el himno y la escolta con la bandera de México. Turututúu tutú… y los tambores suenan todos al mismo tiempo. Mi prima desfila derecha como escoba. Mi mamá se pasa un pañuelo blanco por la cara, se limpia los ojos todo el tiempo. ¿Estará llorando porque no me encuentra? Le hago una seña, se quita los lentes oscuros, se pasa el pañuelo por la orilla de los ojos. Comienza la banda, también ella canta y luego se queda en silencio.
Toda la escuela entona la letra:
…piensa ¡oh patria querida! que el cie-elo
un soldado en cada hi-ijo te dio
u-un soldado en cada hiii-jo te diooo
Después del himno sigue mi bailable. Si me equivoco, la maestra me cortará la cabeza. Damos las gracias con una caravana. Primero a la izquierda, luego a la derecha.
Cuando nos dejan salir voy corriendo a buscarla. La beso, la abrazo. ¿Te gustó, mamá? Me dice que fui la mejor, lo dice porque soy su hija, aunque los ojos le brillan al hablar.
En ese momento me toma de la mano y de la forma más natural nos subimos a la canastilla de un enorme globo de colores. De la mitad del patio de la escuela nos elevamos ante el asombro de todos. Se oye crepitar el sonido de la llama que levanta el globo. Mi madre comienza entonces a cantar un aria de Los cuentos de Hoffman y mis amigas me dicen adiós con la mano. Dejo caer un pañuelo desde lo alto. Ya entre las nubes, ella me explica la conformación del mundo. Vemos México con su cintura estrecha a la mitad y su brazo estirado, asoleándose en el Golfo de California, notamos cómo entra el mar hasta la axila de ese brazo. El mar azul me recuerda al libro de grabados de Hokusai que le regalaron a mi hermano en su bar mitzvah; ahora aparece el territorio gigante de Canadá y los hielos del polo como un raspado de anís y otra vez el océano que atravesamos mientras ella vuelve a cantar. Unos giros más y distinguimos España, mi mamá saca de una bolsa de estraza «pan dishpan» con el que solemos romper el ayuno de Yom Kipur («pan dishpan» es «pan de España», me explica como si yo no lo supiera), al diluirlo en la boca distinguimos la bota de Italia, la piedra de Sicilia y allí cerquita me muestra por fin Bulgaria entre el Río Danubio y el Mar Negro en el que ella patinó de niña.
—¿Quieres bajar, mamá?
—No, no… Prefiero quedarme en el aire con mi chinita poblana. Además ya no hablo búlgaro, ¿qué van a decir de mí?
Pienso que se volvió loca, pues hoy en la mañana antes de salir la oí hablar por teléfono en búlgaro durante media hora.
—No importa, podemos hablarnos en ladino las dos —le digo para consolarla.
—Pues sí, «lo que no volverás a ver jamás debes amarlo para siempre» —me dice repitiendo un verso de no sé qué poeta.
Seguimos en el aire, vamos exaltadas por el mundo. De pronto, algo ocurre que comenzamos a desplomarnos a gran velocidad. Curiosamente estoy tranquila. Caemos en un desierto de arena, muy plano, sin montañas. El globo se pliega con sus hilos enredados y se expande como una enorme sábana inflada encima de nosotras. Estamos sentadas y no tenemos ni un raspón. Le pregunto si alguna vez alguien vendrá por nosotras. Siento calor, me quito los zapatos. Con el pie derecho muevo la arena, percibo algo duro, rasposo. Me ayudo con las manos hasta toparme con esa superficie rugosa: es el cráneo de un carnero. Sus dos cuernos enormes me recuerdan al becerro de oro que está pintado en mi Biblia de niños. De pronto mi madre mueve con delicadeza mi cuerpo. «Vas a llegar tarde al colegio y todavía tienes que peinarte para el baile», me dice con enorme paciencia alisándome los rizos.
Años después anotaré en mi cuaderno otro apunte de Jung sobre la mente y los sueños: «así como el cuerpo humano representa todo un museo de órganos, cada uno con una larga historia de evolución tras de sí, igualmente es de suponer que la mente esté organizada en forma análoga. No puede ser un producto sin historia como tampoco lo es el cuerpo en el que existe».
—¿Lloraste, verdad? —le digo a mi madre después de mi bailable.
—Bueno, sólo un poco.
—¿Por qué? ¿Es porque no me encontrabas?
Veo en el borde de la ventana unas letras chinas. Me acerco a tocarlas aunque parecen escritas con vapor. Después cierro los ojos y leo en la oscuridad de mi mente algo sobre el uso pictórico de los sueños, de sus figuraciones indirectas. Se revela un entrecomillado como si fuera una nota que alguien dejó en mi mesa de trabajo: «Es igual que en la escritura china. Sólo por contexto se posibilita la comprensión correcta».
Mi madre me arregla las trenzas con sus manos largas y me explica que el himno nacional mexicano la hace llorar. Se pone en cuclillas para fajarme bien la blusa. Se quita los lentes, me toma de los hombros, alinea sus ojos en los míos y me dice muy seria con la voz entrecortada: «Es el himno del lugar donde naciste, es tu país, donde pudimos volver a empezar la vida. Fuiste la primera entre nosotros, sé que algún día, cuando seas mayor, recordarás estas palabras con un aire de nostalgia».