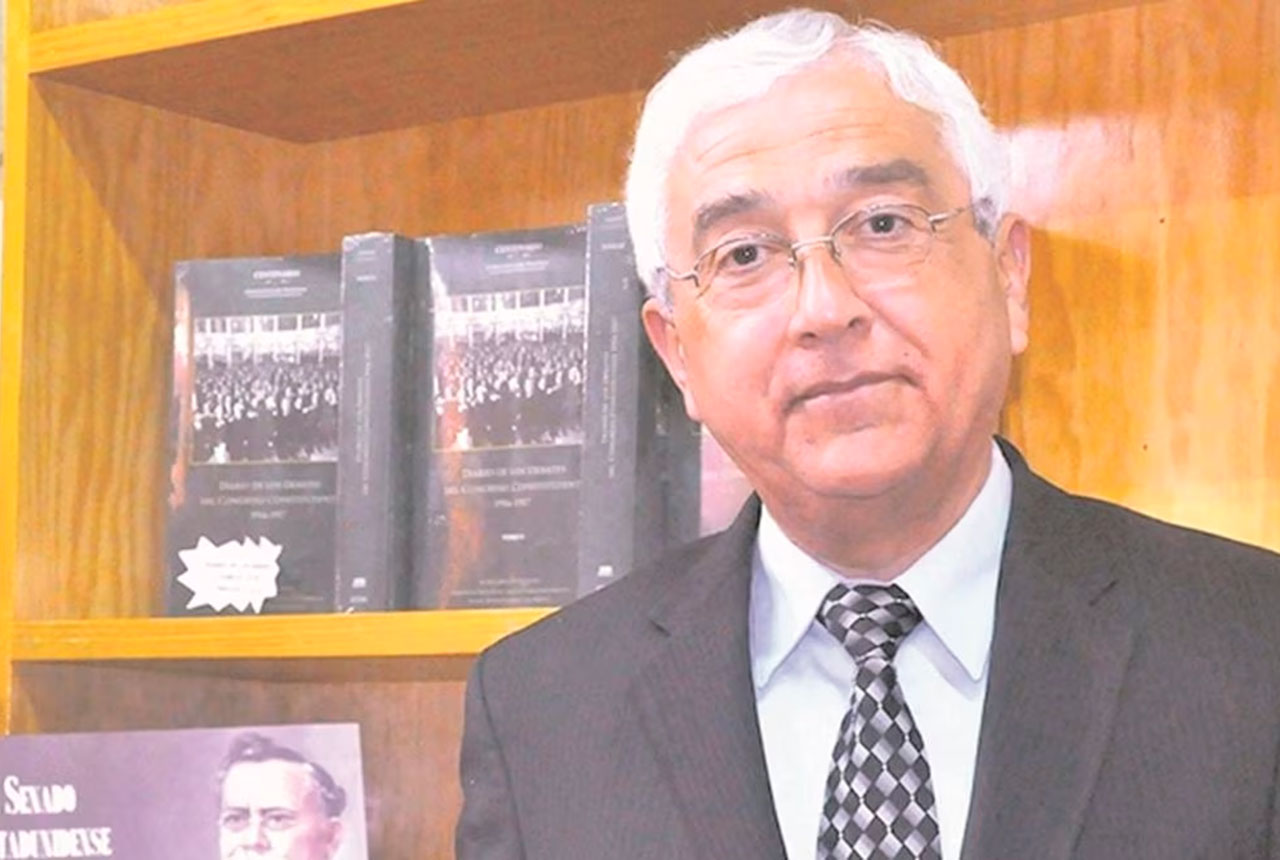Magno Garcimarrero
Si mal no recuerdo, la última purga que me tomé en mi vida fue en la década de los cuarenta del siglo pasado.
Entonces se acostumbraba el aceite de ricino precedido de un jugo de naranja, dizque para amortiguar el horripilante sabor del purgante.
Método contraproducente, porque lejos de que el jugo hiciera olvidar el sabor del aceite, se le tomaba aversión a la naranja. Por esa misma época recuerdo que fui víctima de la última lavativa.
Después para fortuna de las generaciones venideras cayeron en desuso estas dos terapias; o cuando menos eso creía yo, hasta ayer que, por la necesidad de sacarme unas radiografías de panza, tuve que someterme al viejo y casi olvidado suplicio.
Peor aún, porque en aquellas épocas el aceite aparecía sin que yo supiera como había llegado a casa, era entonces cosa de sólo abrir la boca y ahí estaba la cucharada.
Ahora la pena se inició desde el momento de buscar en las farmacias el mentado aceite, que dado su anacronismo no es fácil encontrar en cualquier botica.
Finalmente lo hallé, descubriendo otro gran inconveniente, que si antes la dosis era una cucharadita, ahora como adulto según las indicaciones del frasquito es de dos cucharadas cuando menos. Psicológicamente también tiene sus puntos negativos; siendo niño uno puede patalear, hacer ascos, apretar la boca hasta que mamá ayudada de siete tías le aprietan a uno la nariz mientras otra le monta y el resto lo crucifica sobre las baldosas del patio; mientras que siendo hombre debe simularse que no sabe feo, o que si sabe, uno es de todas maneras tan valiente que se lo toma con la sonrisa en los labios, como si se tratase de una botana servida en la cantina.
Tampoco el jugo de naranja es ahora necesario; se queda uno con el mismo sabor que deja el haber lamido un motor de coche.
Por otra parte me parece recordar que en la infancia era más efectivo, apenas lo soltaban a uno, sólo daba tiempo de correr al excusado para quedar limpio de toda culpa; mientras que siendo viejo los efectos son muy tardados, ya se puede uno entumir esperando sentado, que pasen las horas para empezar a sentir los estragos de la purga.
Mientras tanto a cada momento asalta la duda: ¿habrá necesidad de más aceite? Y las glándulas salivales se rebelan amenazando ahogarlo a uno.
El radiólogo (bonita manera de llamar a un fotógrafo de interiores), debe asegurarse que ningún elemento extraño quede dentro de los siete u ocho metros que tienen los intestinos porque interferiría con la nitidez de las radiografías, así que, además de la purga, recomienda el desusadísimo método del enema.
Las indicaciones decían: dos litros de agua hervida con dos cucharadas de sal dos veces, la última poco antes de dirigirse al laboratorio radiológico.
Si la purga había sido una pena, la lavativa era un suplicio sobre todo porque cuando se es niño no falta pariente dispuesto a ayudar, pero cuando ya se es viejo hay que andar con el irrigador en la mano pidiendo ayuda y mirando gestos, torcidos de boca y rechazos con expresión de nausea.
-¡Ah que fuchi! ¡Búscate otra que te ayude!-
Por un momento un enfermo rebelde puede terminar mandando al diablo bitoque, pera, radiografía y doctor; pero un paciente resignado o espantado por los pronósticos médicos, seguramente se encerrará para llevar a cabo el ritual a solas, como si se tratara de un suicidio.
Cortarse las venas dentro de un baño me supongo que es bastante sencillo, sólo se requiere de una buena navaja y el ánimo suficiente para darse el tajarrazo; lo demás lo hace la naturaleza y las leyes de la física, basta con el mínimo acto de voluntad para suspender la hemorragia con un ligero apretón, o levantar los brazos para dificultar el bombeo; pero en el caso de la lavativa, es mucho más difícil porque la voluntad debe estar en juego en todo momento, cualquier acción involuntaria interrumpe el proceso.
Se necesitan además un sin número de elementos a saber: bitoque, irrigador o pera, agua hervida, sal, un reclinatorio, un espejo de mano, vaselina neutra, un clavito en la pared a altura estratégica y por supuesto, un excusado… y aflojar el cuerpo.
Cuando hablo del reclinatorio no me refiero a esos que suelen verse en los templos, sino a otros de maroma que, aunque nunca los he visto me supongo que existen, y si no, pues ya alguien debió haberlos inventado, y si tampoco ha ocurrido esto, me reservo la patente, aunque he oído hablar de que en los grandes hospitales de Estados Unidos tienen de esos chismes para aplicar los “segundos auxilios” a los enfermos. La próxima lavativa voy a que me la pongan allá.