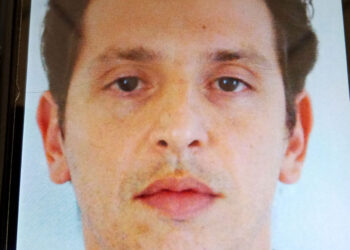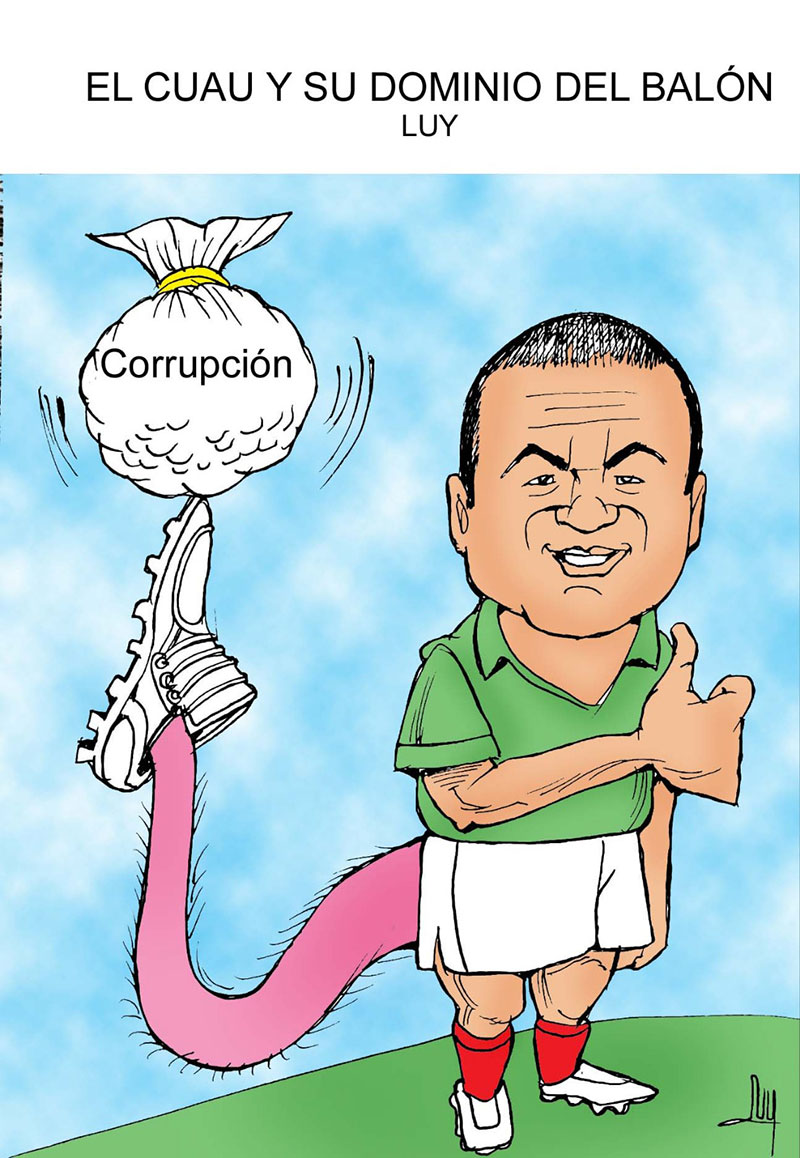María Rivera
…si alguien pensé que nos sobreviviría de los poetas de mi generación, ese era Julio Trujillo. Su naturaleza solar, su carácter luminoso, su poesía celebratoria, su sino musical y vital, parecían más que suficientes para sobrevivirnos a todos.
Él no parecía cojear del alma, ni tener un secreto volcán de dolor insomne, él cantaba al limón. Escribía celebrando a los seres y las cosas, y parecía inmune a los descensos donde los poetas se hunden: era un embelesado de la vida y de la poesía. Si tuviera que definir sus poemas, diría que en ellos todo era una celebración, un azoro y un asombro.
Cuando esté país era el país que éramos, y fuimos durante décadas, cuando la poesía florecía y surgían generaciones de poetas animados por el aire de los tiempos, cuando nos arropaban poetas mayores que importaban e íbamos por el mundo convencidos de que la poesía era una fiesta, el hechizo del mundo parecía ser de él y sus poemas. Por eso, no pocas veces me reía, allá en los encuentros del Fonca, de su imbatible optimismo. Éramos seres completamente opuestos y, para mí, siempre era un misterio ese, su planeta luminoso, su órbita invencible.
Es cierto que éramos jóvenes y que aún la vida no nos encajaba sus colmillos aciagos, pero sinceramente creí que Julio jamás podría cambiar su don celebratorio: cualquiera que lea sus poemas notará que era más que una piel, un órgano vital. Compartimos fiestas, maestros, lecturas: un mismo tiempo despreocupado. Leímos, una vez, Muerte sin fin, a dos voces, como un milagro. También compartimos desacuerdos, hondos, pero cuando hubo que dar la cara, me buscó y me la dio, con amable valentía, a diferencia de otros a los que les gusta el sordo pandillerismo. Así, me escribió varias veces para aclararme cosas, de frente. También, le di mi apoyo cuando ante mis ojos se desarrollaba la infamia de las redes.
Después, con el paso de los años, su voz se ahondaría, aunque siempre conservó esa cualidad de los buenos poetas, que es en la belleza del verso donde, aún llorando, se elevan.
Nada, ningún risco, ola o mar helado, ninguna hondura, pienso ahora, podrá ahogar su naturaleza, porque era un poeta destinado a la oda: lo será siempre. Nada alterará, ni la misma muerte, ese talento gozoso, como no se puede cambiar el agua en fuego. Su poesía siempre será una celebración del lenguaje, las cosas, y los seres. Un descubrimiento de la belleza, las correspondencias, las esdrújulas maneras de entenderse.
Para mí, no solo muere Julio, sino una época donde la poesía era eso: un largo día. Ese tiempo murió, ese país. “Vienen tiempos oscuros para todos” le dije la última vez que hablamos, a propósito del ominoso Leviatán que pesa sobre nosotros los poetas que hoy somos nadie y, a nadie importamos. Aunque publiquen miles de esquelas, fotos y poemas. La desdicha y el hambre, la aciaga y ominosa vida que han bordado ya sobre nosotros.
Ahora, que el más solar de los poetas entre nosotros, los nacidos a finales de los sesenta y principios de los setenta, ha muerto, pienso que no me equivoqué: Julio nos sobrevivirá y acaso nos acompañemos todos, los que éramos, apostados bajo la sombra de la vida como estuvimos en algún árbol inmenso: él será siempre el más joven y vital entre nosotros y, aún sin saberlo, se vencerá a sí mismo: será el que siempre fue y habría de ser: un planeta en perpetuo nacimiento…