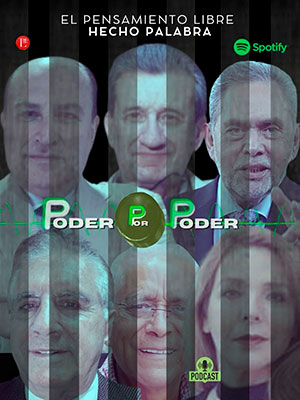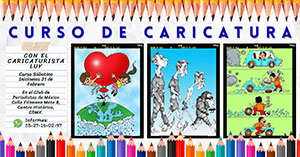POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
A finales del siglo XIX el politólogo italiano Gaetano Mosca introdujo el término “formula política” para describir la práctica real del poder, más allá de las tradicionales formas de gobierno desarrolladas por Platón y Aristóteles.
Para Mosca, no bastaba con saber si un régimen era democracia o tiranía. Para tener una noción real del ejercicio del poder era necesario reconocer que su ejercicio se realizaba a través de élites. Élites políticas o clases dominantes son formas conceptuales para el análisis del ejercicio del poder.
El populismo, más que una ideología definida, es más una suerte de formula política. Los liderazgos populistas articulan y reconfiguran los intereses políticos dominantes en nombre del “pueblo”.
En el populismo siempre se apela a un “antes y un después” cuya justificación obedece a una amplia gama de cuestiones estructurales e históricas. Un aspecto importante en el populismo es el alejamiento de la representación política. Las estructuras representativas tradicionales como el congreso, los gremios y demás son relegadas en los hechos. Toda vez que la formula política populista impone el rechazo a cualquier intento de filtro entre el líder y sus seguidores, el “pueblo”.
Otro aspecto fundamental es el lugar preponderante reservado para la retórica, que torna clave en la administración de las relaciones de poder. El poder no solo dirige, argumenta, convence, o por lo menos lo intenta de manera sistemática.
La deuda conceptual con Mosca es grande, aunque no siempre reconocida. En “La razón populista” (2005), Ernesto Laclau propone una teoría “posfundacional” del populismo, afirmando que no se trata de una ideología sino una forma de “construcción del sujeto político”. El populismo emerge cuando demandas sociales heterogéneas se articulan en torno a una “cadena equivalencial”, unificadas por un significante vacío —como “el pueblo”— que permite la constitución de una identidad colectiva. Por significante vacío debe entenderse una palabra como “pueblo” que, dependiendo de la circunstancia concreta puede llegar a entenderse cualquier cosa incluso contradictoriamente.
La de Laclau es una forma elegante de describir aquello que Mosca detectó hace más de un siglo: para entender y ejercer eficazmente el poder político es necesario ir más allá de sus formas aparentes. Entra el PAN.
El Partido Acción Nacional es la institución partidaria con registro legal más antigua de México. Fundado en 1939 participó en la elección presidencial de 1940 bajo esas siglas. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, obtendría el registro como tal tras una refundación en 1946.
Emulando a los partidos de centro derecha o demócratas cristianos en Europa, el PAN ha sido parte importante del sistema de partidos mexicano. Alternando entre oposición leal y radical y posteriormente como gobierno, Acción Nacional siempre enarboló la bandera de la “democracia” frente al régimen de partido hegemónico del PRI.
La refundación anunciada por su actual dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, el pasado 7 de septiembre, anuncia un giro definitivo hacia el populismo.
Veamos cómo es precisamente el discurso, la retórica utilizada, la clave de esta transformación partidista.
“Vamos por los liderazgos que están en las calles, que conocen las causas y las demandas de la gente. Seremos un partido ciudadano, más cercano y juvenil.” Sin decirlo por su nombre, Acción Nacional se vuelca por el “pueblo”, por el ciudadano común y corriente que, se infiere, conoce los verdaderos problemas de la comunidad y sólo necesita un empujoncito para implementar soluciones eficaces.
Romero Herrera calificó el cambio para hacer del PAN “el partido más abierto de México”. Adiós a las burocracias partidistas que le cierran el paso al militante que recorre el territorio y conoce de nombre a los votantes y que ha sido “brincado” por familiares de líderes locales. Por lo demás, un fenómeno presente en todos los partidos políticos del país en todas sus épocas.
“La alianza que más definirá nuestro destino es la que tendremos con los liderazgos ciudadanos… Queremos que Acción Nacional sea un vehículo ciudadano que les permita a todos los mexicanos decidir quiénes son los mejores candidatos.” La frase que causó escozor en el PRI, ya que cierra la puerta a las alianzas partidistas que han mantenido con vida al ex partido hegemónico sin aportar más que descrédito por los escándalos de corrupción de su líder nacional Alejandro Moreno “Alito”.
En clásica retórica populista Jorge Romero le habla sin intermediarios al ciudadano con aspiraciones políticas: “Vente de candidato, de candidata… Regístrate desde ya y, por mi honor, que, si calificas más alto, serás el candidato o candidata del PAN.” Por el “honor” del líder tendrás oportunidad, retórica populista en todo su esplendor.
“Se terminan las trabas para ingresar al PAN; ahora cualquier joven, cualquier persona, podrá sumarse sin mayor complicación.” Adiós también a la burocracia partidista. Alguien tiene que pagar los platos rotos por decaer en las preferencias electorales y esa es la “burocracia”, que en clásica postura populista se trata de un ente abstracto que será sacado de la chistera cada que la ocasión lo amerite.
“Hoy el PAN renace. Esta es la nueva era azul: un PAN ciudadano, moderno y abierto a México.” El cierre épico que marca el “antes y después”.
Resulta claro como Acción Nacional abraza el populismo, en su versión de centro derecha, para reposicionarse de cara a los procesos electorales de 2026 y 2027.
¿Qué esperar de un populismo de centro derecha? No mucho. El discurso de renovación careció de referencias a la situación actual, de claves para salir del hoyo financiero que MORENA cavó durante seis años, ausencia de estrategias para afrontar el crimen organizado, silencio ante la reconfiguración de la economía global. En su lugar, la rifa de un IPhone de alta gama.
En efecto aquí es donde el populismo históricamente ha surgido. El populismo, en cuanto estrategia política, surge cuando la clase política no tiene idea de qué hacer con su país. Por eso el reduccionismo in extremis al binomio líder – “pueblo”, no hay más. Todo se puede afrontar y resolver si el “pueblo” se alinea con su líder, sería la premisa política del populismo.
Este punto en particular es lo que hermana a los populismos sin importar si son de derechas o izquierdas. El punto de conexión es la estrategia nacida de una realidad frustrante en la que no hay un camino claro y sólido. Por la misma razón es que un gobierno de “izquierda” como el de MORENA viene implementando políticas de un radicalismo neoliberal sorprendente. Recorte presupuestal a medicinas, indiferencia ante los graves problemas del campo, ineficacia en el combate a la corrupción y el crimen organizado, retirada diplomática, impotencia ante la reconfiguración económica que reduce la inversión extranjera directa.
Todo ello pervivirá a MORENA y un eventual gobierno populista de derecha no cambiaría sustancialmente la actividad de la administración federal.
Una última razón de práctica política para el giro populista del PAN es la inminente reforma electoral. Cuestión que ya hemos abordado en otra oportunidad [1].
De aprobarse en los términos dictados por Palacio Nacional, el sistema de partidos reducirá drásticamente la cantidad de opciones. Al darse por terminado el sistema de representación proporcional las alianzas partidistas carecen de sentido.
El nuevo sistema que se avecina, basado en la mayoría relativa, premia a los ganadores, que se llevan todo, en detrimento de las minorías. El cálculo panista radica en el riesgo que enfrentan esas minorías: si eres líder con arrastre popular y militas en el PRI o lo que fue del PRD, o incluso en MORENA y te pasan por alto, el PAN te recibe, pero en lo individual.
El paso de Acción Nacional puede ser el detonante para un giro generalizado de los partidos hacia el populismo en el que la ideología y visión de estado son sustituidos por la ocurrencia y el espectáculo. La política mexicana podría transitar hacia una mediocracia tipo “Casa de los famosos” en la que el rating (votación) se calcula y se expresa de acuerdo a la viralidad del espectáculo.
Otro italiano, Giovanni Sartori, denominó este fenómeno como “video-política”. Escribiendo en la década de 1990, Sartori definió así: “al faltar el poder del partido como entidad por sí misma, como máquina organizativa, como coagulante del voto popular, lo que queda es un espacio abierto en el que el poder de la pantalla y la video-política tienen la facilidad de extenderse, sin chocarse con contrapoderes”.[2] Y no es que los partidos políticos desaparezcan, es que han perdido su monopolio sobre la organización y movilización electoral.
La video-política, antecedente directo de las redes sociales, ha exacerbado su efecto, recordar el “benditas redes sociales”. Sin embargo, el contrapoder que no pudo anticipar Sartori no es otro medio de interacción política, sino el choque de estrategias mediáticas en el ciberespacio. Sería ese y sólo ese el criterio diferenciador de populismos, la eficacia de sus estrategias. Esto es el apego emocional a narrativas y su apoyo visual.
Evidentemente el perfil del político se acercará cada vez más al del influencer, cuyos desfiguros o destreza ante los ataques simbólicos son la clave del éxito (la atención). El reel sustituye a la plataforma de campaña, el debate se torna en pelea de lodo y el ganador será “el menos peor”. En ese contexto… Todo puede pasar.
SAGRADAS ESCRITURAS: Lucas 23: 8-12. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle; porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida; y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día; porque antes estaban enemistados entre sí.
Fuentes:
[1] https://indicepolitico.com/los-resortes-oxidados-del-sistema-politico-mexicano/
[2] Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Alianza editorial, Madrid, 2010. Página 352.