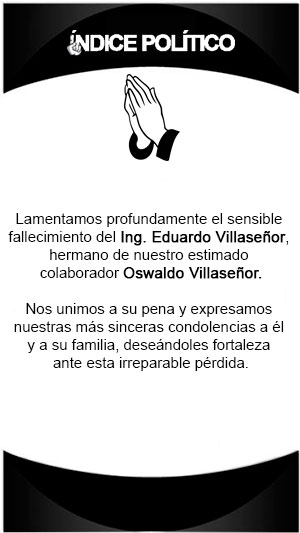Redacción, MX Político.- La cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, siempre me pareció que sería mi tumba. De alguna forma lo fue: allí, entre sus altas paredes, en las mazmorras húmedas y pestilentes se quedó una parte de mí. Hace exactamente 3 mil 219 días que salí de esa prisión y no ha pasado uno solo de ellos en el cual el recuerdo no me lleve otra vez al interior de la celda.
Desde el 11 de mayo de 2011 a la fecha no ha ocurrido una sola noche de sueño plácido; la pesadilla de la cárcel siempre me despierta al filo de la madrugada. Empapado de sudor, sintiendo los golpes de los toletes de los guardias que se prenden en la espalda, los ladridos de los perros taladrando los sentidos y los tirones de cabellos de una mano anónima que me obliga a ver los ojos rojos y vidriosos de un guardia, me levantan azorado.
Esa es la manera de vivir todos los días mi encierro en Puente Grande. Hoy soy un hombre libre, pero sólo físicamente. A la menor provocación, un sonido o un olor siempre me regresan al interior de la celda donde permanecí tres años y cinco días, acusado falsamente de delitos graves, como fomento al narcotráfico y delincuencia organizada.
Los cargos que se me imputaron por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Genaro García Luna –luego de haber publicado en el periódico El Tiempo de La Piedad, Michoacán, las relaciones que mantenía Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del entonces presidente Felipe Calderón, con Servando Gómez Martínez, La Tuta, jefe del Cártel de Los Caballeros Templarios– todavía son un estigma social que me mantiene en el desplazamiento.
Después de la cárcel, luego de que decenas de medios publicaron un boletín de prensa con mi fotografía, donde la SSP y la entonces Procuraduría General de la República festejaban mi detención, fui calificado mediáticamente como “El Narcoperiodista”, “El falso reportero que dirigía el Cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán”, “El Narcorreportero que operaba en siete estados del país”.
La vergüenza de esas publicaciones me hizo abandonar mis círculos sociales y familiares, y las amenazas anónimas de muerte me obligaron al destierro. Desde hace nueve años no pongo un pie en mi tierra. Desde hace nueve años, además de vivir el desplazamiento forzado, huyendo de un lado a otro por todo el país, sigo siendo preso de la cárcel de Puente Grande.
La brutalidad con la que fui tratado dentro de ese penal federal no sólo me dejó lesiones físicas, las secuelas psicológicas simplemente no han sanado. Todos los días supuran. Todos los días me sumen en estados de depresión, angustia y pánico que, a veces, sólo aminoran con el alcohol y el tabaco. Es una muerte lenta, lo sé, pero al menos así puedo alcanzar momentos de cordura que me permiten seguir en lo que más amo: el ejercicio libre del periodismo.
De haberlo sabido…
Yo qué iba a saber que –creyendo en la libertad de prensa– el hecho de denunciar las relaciones de la hermana del entonces presidente de México con uno de los líderes del narcotráfico más buscado me iba a llevar a vivir la peor experiencia de mi vida.
De saber lo que tendría que vivir a causa de esa información, seguramente me hubiera autocensurado. Seguro me hubiera callado. A final de cuentas no habría transformado en nada la realidad lacerante de la fallida y falsa “Guerra contra el narco”.
Pero no, el maldito gen del periodismo libre, ese que afortunadamente aún fecunda a muchos comunicadores, me impulsó a cumplir con mi cometido dictado desde la conciencia; sin medir consecuencias, escribí, como si estuviera en un país libre, sobre la perversidad del poder y los yerros del presidente.
Yo qué iba a saber que eso me llevaría a ser considerado de manera oficial un peligro para la sociedad, y que, por ello, sería recluido en una cárcel federal, la más brutal de todo el sistema penitenciario mexicano, la cárcel federal de Puente Grande.
En el interior de ese penal, el Cefereso Número 2 en términos oficiales, fui tratado como el peor de los criminales. Aun sin una sentencia dictada por el juez Roberto Miranda, quien llevó mi proceso penal desde el Juzgado Segundo de lo Penal en Guanajuato, la dirección de Puente Grande decretó para mi persona un castigo adicional a la privación de la libertad: fui sometido a tortura física constante durante los primeros seis meses de encierro.
La dirección de la cárcel consideró que necesitaba una “terapia de reeducación”. Se me consideró “un rebelde” y fui sometido, como muchos otros internos, a un trato cruel e inhumano. Lo menos que padecí fue hambre y sed… De alguna manera podría sobrellevar la privación del sueño y el encierro de 24 horas cada día.
Lo que sí me costaba mucho trabajo era sostenerme en pie luego de las brutales palizas a las que me sometía la guardia en turno: todos los días, invariablemente, entre la medianoche y la madrugada, era sacado de mi celda. Siempre, tres o más custodios me llevaban al patio del área del Centro de Observación y Clasificación (COC) para “dar dos vueltas al patio”, esa era la instrucción burlona que indicaban mis celadores.
El COC, un centro de exterminio
Totalmente desnudo, era bañado con un chorro de agua helada hasta que la fuerza de la presión me derribaba. En el piso, el chorro de agua era una fuerza invisible que me hacía rodar como un hilacho. La sensación de ahogamiento por el chorro a presión sobre la cara no en pocas veces me hizo pedir clemencia. Nunca nadie escuchó mi reclamo. Sólo voces de odio y risotadas alcanzaba a escuchar como un sonido profundo y lejano que se desvanecía sólo por el ladrido de los perros.
Luego de las dos vueltas reglamentarias, rodando por el piso sobre el perímetro de la cancha de basquetbol, era colocado de rodillas con los brazos en cruz, a veces en el círculo de salto, a veces en el área de tiro libre donde los custodios tiraban a matar. Como si hubiera un encono personal descargaban sus toletes sobre mi espalda. Por instinto trataba de proteger mi cabeza. No fueron pocas veces en que un sonido hueco y el calor de la sangre saliendo de la cabeza me hicieron suponer que estaba viviendo mis últimos minutos de vida.
El olor a fierro y cobre de la sangre saliendo de mi cabeza no sólo me hacía suponer mi muerte en ese momento, los perros excitados también advertían algo. Querían tener parte en el festín que animosamente los custodios celebraban. Yo imploraba que no le faltara fuerza a las manos que sujetaban a los animales. El olor del hocico de los perros anunciaba el riesgo de perder una oreja, nariz o un pedazo de cachete si me movía.
Casi siempre aquella tortura terminaba en el desfallecimiento. Yo era un despojo humano. Como un cristo sin redención, con los pies escurridos, era levantado por las axilas por parte de dos custodios que –en una inexplicable trasformación– trataban de reanimarme. Me decían que ya había terminado todo. Que ya iba de regreso a mi celda. Que todo estaría bien. Muchas veces algunos de esos custodios detuvieron el recorrido hacia mi celda sólo para decirme que aguantara, que pronto terminaría todo.
El trato al que fui sometido durante mis primeros meses en la cárcel de Puente Grande no fue exclusivo para mí. Otros reos, considerados igual que yo de alta peligrosidad, como Rafael Caro Quintero, Armando Amezcua Contreras, Sergio Enrique Villarreal Barragán, Daniel Arizmendi López, Mario Aburto Martínez, Humberto Rodríguez Bañuelos o Alfredo Beltrán Leyva, por citar algunos, también fueron tratados de la misma manera. Yo los vi padecer esa tortura.
Jam