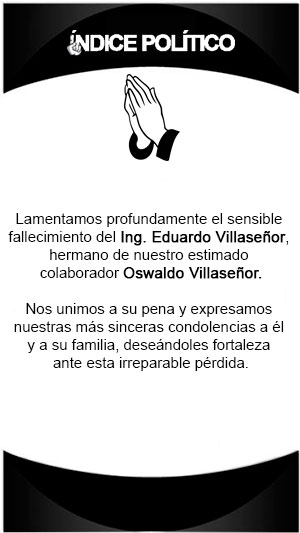Por David Martín del Campo
Llamó temprano esa mañana de septiembre. Era Antonio, en larga distancia desde Mazatlán. Amigo, me dijo, “ya me cansé de contar los muertos”. Y era verdad. Después se sabría; ese 16 de septiembre de 1995 fueron arribando a las playas de Sinaloa, uno tras otro, sesenta marineros ahogados que faenaban en el Mar de Cortés. El huracán “Ismael” había hecho un quiebre imprevisto y así se incrustó en el Golfo de California.
La temporada del camarón iniciaba, las autoridades no dieron aviso a los pescadores que recién habían zarpado de Topolobampo y Mazatlán, imaginando que el meteoro se adentraría en el Pacífico. Se hundieron 28 barcos y sus tripulantes ahogados eran los que Antonio López Sáenz trataba de reconocer en la playa. “Amigo querido, estoy dibujándolos en mi libreta. ¿Qué más puedo hacer?”, me dijo con su áspera voz. “¿No se te ocurre algo?”. Le respondí que sí, que me enviara los bocetos por fax, que algo resultaría. Al rato llegaron una docena de ahogados a casa, y le llamé. “Hagamos un libro de homenaje”, le dije. “Tus dibujos y escribo lo que se me ocurra”.
El jueves pasado López Sáenz fue velado en el barrio viejo Mazatlán. Alguien, seguramente, se encargó de apagar el ventilador que refrescaba permanentemente su estudio. De hecho aparece en muchas de sus pinturas, como un amigo susurrante que no abandonaba su legendaria soledad. La amistad con él surgió por culpa de Estela Shapiro, la galerista, que de cuando en cuando montaba la obra de Antonio: bañistas de Mazatlán, marineros, estibadores en el muelle, bandas de música, gente en carnaval. Y sí, algunos de sus cuadros fueron portada de mis libros de entonces.
Los devaneos de Antonio, nacido en 1936, concluyeron cuando jovencito se había apuntado como novicio en el monasterio que Gregorio Lemercier conducía en los linderos de Cuernavaca. Había estudiado arte en La Esmeralda, pero Antonio estaba asediado por la culpa. Abandonó sus bocetos merineros pues pensaba que el rezo cotidiano lo salvaría. Una tarde en que volvía de la capital cargando las bolsas del mandado, le reveló al abad: “Entré a una galería en la zona Rosa, donde había unos cuadros maravillososo de José Luis Cuevas… no imagina qué original visión cubista de sus personajes”. Pero el padre Lemercier, que practicaba el psicoanálisis en el monasterio en Santa María Ahuacatitlán, lo regañó: “Es una manera estúpida de perder el tiempo… el arte moderno. Váyase a trapear la cocina”.
A los tres días Antonio defeccionó. Agarró sus cositas y se largó. Se asoció con el oaxaqueño Rodolfo Morales (cuyos cuadros poblaron la residencia de Los Pinos cuando Carlos Salinas) y comenzó a pintar sus recuerdos. Luego abandonó el DF y regresó a la casa de su infancia en Mazatlán.
Allá desarrollaría una obra de asombro. Sus cuadros están heridos por la luz, deslumbran por el colorido, son fiestas silenciosas donde los personajes posan en jardines y malecones. Varias de sus esculturas adornan las avenidas del puerto, destacándose el estilo suyo de minimizar el volumen de la cabeza, como si estorbara, porque lo suyo eran los cuerpos bajo el sol, como los estibadores que miraba a diario en el muelle donde su padre se desempeñaba como inspector aduanal.
Miembro destacado del Colegio de Sinaloa, conversaba con sus pares… Jaime Labastida, Antonio Hass, donde fue publicado aquel librito que formamos a toda prisa en el otoño de 1995. “Ismael”, se tituló, donde unos espontáneos poemas homenajean a esos ahogados inertes que el buen Antonio descubría en la playa de Sábalo y Olas Altas.
Luego llegó el huracán Odile, ahora el Hillary, en esa costa donde Antonio escuchaba, cuando chamaco, las historias de aquellos capitanes que su padre invitaba a la mesa. Ahora alzaríamos una cerveza, en la terraza de su casona, para mirar a los pescadores y las muchachas discutiendo el kilo de la almeja o el camarón. Ah, los calores y la brisa que contagiaba el Coromuel al atardecer, mientras Antonio, marinero en tierra, bocetaba a sus paisanos. Pintar y pintar, ¿qué más?