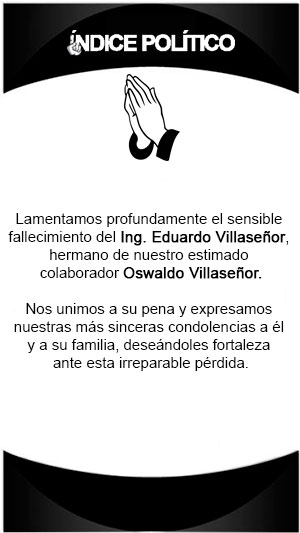Por Mouris Salloum George
La sucesión presidencial 23-24 llegó anticipadamente. México está en medio de la polémica nacional que se genera. No estaría mal si no fuera porque los precandidatos por el partido gobernante son al mismo tiempo funcionarios del gabinete presidencial.
De tal suerte que -con este doble papel- sus prioritarias funciones de gobierno quedaron relegadas, por más que lo hayan negado los involucrados.
Esa fue la crítica ciudadana desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destapó prematuramente a sus precandidatos -a quienes coloquialmente denominó “corcholatas”-.
La pugna por el poder quedó enmarcada otra vez en un intento de reforma al Instituto Nacional Electoral, “el Plan B”, que contaminó el proceso y desató una feroz contienda de la oposición contra el presidente y su partido, Morena (ambos bandos buscan las condiciones más convenientes a sus intereses).
Al margen de ese objetivo reformista, el país asiste de nuevo ante un festín de gasto público fuera de toda austeridad, que este año implica un presupuesto de casi 14 mil millones de pesos. La erogación contempla, como tareas mayores, las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, así como el inicio del proceso federal 2024.
Hay que agregar al banquete del gasto presupuestal los seis mil doscientos millones de pesos de “prerrogativas” a los partidos contendientes.
Lo criticable de este proceso comicial del más alto relieve cívico y “democrático” es el circo en que lo convierten los “suspirantes” a los cargos públicos; dicho esto sin pretender degradar con el término a tan representativo evento de la vida nacional.
Respeto, es lo mínimo que debiera prevalecer en toda la jornada. Porque el país está muy urgido de un llamado a la concordia, de un pacto por la civilidad, y principalmente de una depuración de la función pública.
Sin embargo, lo que los partidos y sus precandidatos ofrecen a los electores -como “carnada” para conquistarlos-, es el mayor festín de verborrea sexenal; el país queda convertido en un tianguis de la demagogia, de la promesa fácil y de la mentira.
Cada sexenio México espera un cambio de sus partidos políticos y de sus aspirantes a gobernarlo, que lo ubique ante los reflectores propios y del mundo como ejemplo de civilidad y de madurez republicana.
¿Tiene que ser igual siempre? Esta vez se esperaría que los aspirantes, ante todo, se ganen la aprobación de los electores con sensatez, inteligencia y promesas ambiciosas, pero realistas.
Es el respeto que, mínimamente, hay que exigirles.