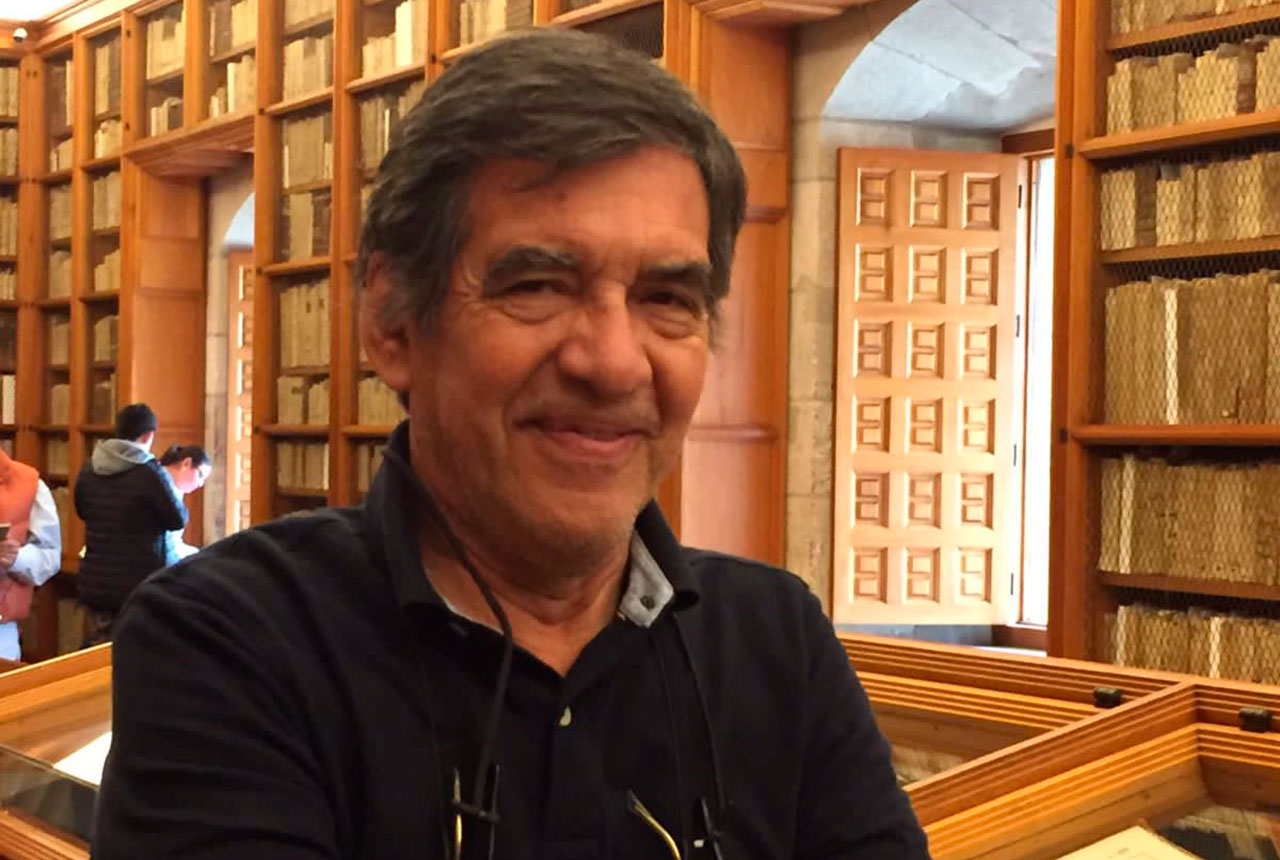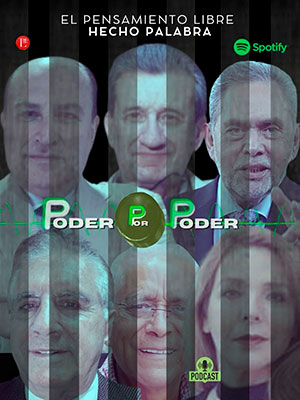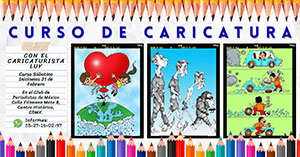Ricardo Del Muro / Austral
La frase “¡Esperen un minuto, esperen un minuto. ¡Aún no han escuchado nada”! ( “Wait a minute, wait a minute. You ain´t heard nothin´yet”, en inglés), pronunciada por Al Jolson durante una escena de la película The Jazz Singer (El Cantante de Jazz), estrenada hace 98 años, el 6 de octubre de 1927, marcó el inicio de la era del cine sonoro y el ocaso del cine mudo.
La película cuenta la historia de Jack Robin (Jackie Raninowitz), el personaje interpretado por Jolson, un joven proveniente de una familia judía ortodoxa que, contra los deseos de su padre, anhela convertirse en un cantante de jazz. En una escena, Jack se presenta por primera vez en un club nocturno. Tras cantar “Dirty Hands, Dirty Face”, el público aplaude y él dice la famosa frase.
Esa improvisación —pues no estaba escrita en el guion original— se convirtió en el símbolo del momento en que el cine “empezó a hablar” y cambió para siempre la industria cinematográfica.
A pesar de su naturaleza realista – señalaría Edgar Morin -, el cine hablado comenzó por la magia de las voces cantantes. El Cantante de Jazz, es un musical de Broadway llevado a la pantalla cinematográfica, donde Jolson interpreta cinco melodías populares de jazz y una pieza religiosa, el Kol Nidre, además de la icónica “Mammy”, utilizando el recurso del “blackface”, en la que aparece maquillado como un cantante negro, pero esto no impide que, en esa escena final, sea reconocido por su emocionada madre.
Ese detalle, que en su tiempo pasó casi inadvertido, hoy es un ejemplo del racismo institucionalizado en Hollywood. En 1927, los estudios no contrataban a actores negros para papeles protagónicos, y la representación de la población afroamericana estaba limitada a roles serviles o cómicos. Jolson, considerado entonces “el hombre más grande del espectáculo”, debía interpretar a un músico de jazz —un arte nacido precisamente de la comunidad afroamericana— sin que un solo actor negro apareciera en escena.
La exclusión fue tal que hubo que esperar hasta 1933 para ver a un afroamericano protagonizar una película comercial: Paul Robeson en El emperador Jones (The Emperor Jones), basada en la obra de Eugene O’Neill. Aunque hubo apariciones previas de actores afroamericanos en cortos o musicales, Robeson fue el primero en tener un papel central y complejo en una cinta de estudio, abriendo un camino difícil pero decisivo hacia la representación racial en la pantalla.
Con el paso del tiempo, El cantante de jazz ha sido considerada no solo como una pieza pionera del cine sonoro, sino también como un documento histórico de las tensiones raciales y culturales del Estados Unidos de entreguerras. Su trama —un joven que se debate entre la tradición familiar y su deseo de fama— ha inspirado nuevas versiones cinematográficas: en 1952, con Danny Thomas y Peggy Lee, y en 1980, con Neil Diamond, en una adaptación más moderna que trasladó la historia al mundo del pop.
La versión de 1980 (donde Diamond comparte la pantalla con Lurence Olivier y Lucie Arnaz), tal vez la más famosa después del original, conserva el argumento central del cantante dividido entre la tradición familiar y la vocación artistica, pero no incluyó ninguna de las melodías originales y en su lugar Diamond compuso nuevas canciones, entre las que destacó “Love on the Rocks” y “America”, que se convirtió en un himno para los migrantes.
La llegada de El Cantante de Jazz en 1927, por otra parte, fue como el sonido de las trompetas del juicio final que, en palabras de Morin, eliminó sin piedad a la mayoría de los actores del cine mudo. Esto, debido a que sus voces no eran “fonogénicas”. Se llama voz fonogénica la que, al pasar por el micrófono, no solo conserva sus cualidades, sino que adquiere otras nuevas. ¿No es eso el equivalente auditivo de la fotogenia? La voz fonogénica nos “encanta” o nos “hechiza”. Como lo ha estudiado Tyler Parker, los talkies han suscitado “estrellas” poseídas por su voz, como Marlene Dietrich o Lauren Bacall.
Además, el cine hablado da realidad al mito de la voz interior – explica Morin en El cine o el hombre imaginario (1972) -. El “to be or not to be” no se dice con la boca de Hamlet, sino con la de un alter ego. (Hamlet, de Laurence Olivier). El monólogo interior se disocia de un mundo invisible. Las voces cavernosas, cuchicheantes, desencarnadas, son constantes en el cine. Una voz reciente lleva el juego, como fantasma que cuenta, voz del más allá, subjetividad errante, presencia invisible. Es murmurante, confidencial, como si “leyera a una sombra”, según la hermosa expresión de Stéphane Pizella (1909 – 1970), un famoso periodista, guionista y actor francés.
Sin embargo, el nacimiento del cine sonoro en 1927, no se debió a la búsqueda de nuevas formas expresivas, sino a la necesidad de superar la crisis económica que enfrentaba la Warner Bros, que estaba al borde de la bancarrota y necesitaba encontrar un elemento novedoso que fuera capaz de atraer masivamente al público.
Se supone que fue Sam Warner, uno de los famosos hermanos dueños de la compañía productora cinematográfica, quien propuso utilizar el Vitaphone, un sistema de sonido desarrollado por Western Electric y la compañía Bell Telephone que consistía en sincronizar el sonido grabado en un disco con la imagen proyectada en el cine.
También fue él quien autorizó grabar la famosa frase que Jolson, que no estaba en el guion. Por eso fue apodado el “padre de las Talkies” (abreviatura en inglés de talking pictures, es decir, películas habladas). Pero no pudo ver su creación porque murió el miércoles 5 de octubre de 1927, un día antes del estreno.
El éxito de El Cantante de Jazz impulsó el cine sonoro en todo el mundo y llevó a que otras empresas cinematográficas – como Fox con el sistema Movietone – desarrollaran sistemas más avanzados, grabando el sonido directamente en la película (sonido óptico). Así surgió Fox Movietone News (1928) que sería el primer noticiero sonoro distribuido masivamente.
Y fue gracias a este sistema de sonido óptico sincronizado que en 1932 el público mexicano escuchó por primera vez la voz de Santa (interpretada por Lupita Tovar) que, dirigida por Antonio Moreno, se convirtió en la primera película sonora del cine mexicano. RDM