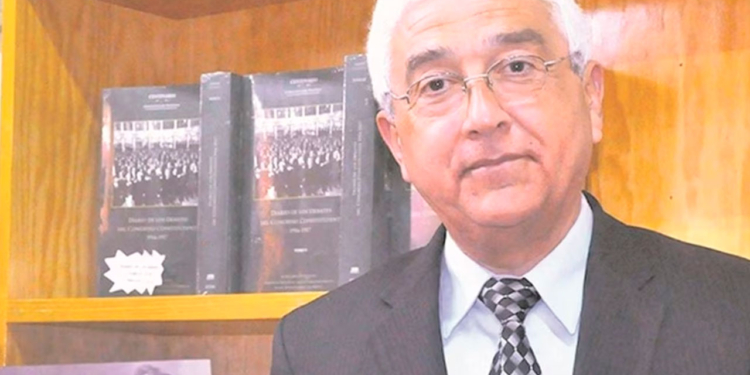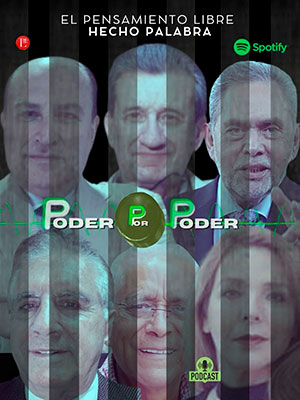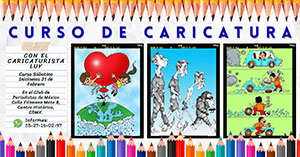Rodolfo Villarreal Ríos
Mucho es lo que se escribe, comenta y discute acerca de la viabilidad de la paraestatal petrolera, PEMEX. Independientemente de cuál sea la perspectiva al respecto, lo único que nadie puede estar en desacuerdo es que de si se tratara de una empresa privada, desde hace mucho tiempo tendría que haberse declarado en quiebra. Respecto al mal estado de su situación financiera y operativa las responsabilidades apuntan en todas las direcciones. Algunos, tratando de llevar agua a su molino, buscan culpar a tal o cual administración. Sin embargo, pocos se atreven a señalar que desde su origen la empresa nació con vicios evidentes que se han hecho más palpables con unos que con otros. Partamos a dar un repaso sobre ese producto oscuro que en la ilusión es o ¿fue? nuestro en alguna época de la historia.
Si nos atenemos a la perspectiva “lopezvelardiana”, los veneros petroleros fueron algo que nos escrituró el notario Satanás con intenciones aviesas. Y para que no haya dudas al respecto, recordemos que un día de 1863, un sacerdote católico, Manuel Gil y Sáenz, fue víctima de la distracción de quien le servía de guía y de pronto, cerca de Tepetitán, Tabasco, acabó extraviado y con su caballo atascado en medio de una sustancia pegajosa que le impedía avanzar con facilidad. En el lenguaje de aquellos tiempos, lo que se acababa de encontrar era “la mina de petróleo de San Fernando”. Seguramente, alguien habrá dicho que el ciudadano Gil cometió un pecado y por ello, Satanás lo llevó, como castigo, a los veneros que ya le había escriturado a la patria. Las palabras del zacatecano López Velarde podrían calificarse de proféticas, no solamente por el asunto petrolero, sino porque desde el sitio en que se “descubrió” habría de llegar quien únicamente traería, durante el Siglo XXI, destrucción al país. Ni quien lo dude, como dirían los profesantes del catolicismo, Satanás nunca descansa, ni en el ayer, ni en el hoy. Pero volvamos al pasado.
Como seguramente sabía algo acerca de teología, el padre Gil y Sáenz no paró en elucubraciones y con pragmatismo procedió a crear lo que podríamos decir fue la primera empresa comercial en el ramo, cuyo propósito era vender el producto en el mercado estadounidense. Envió diez latas a New York, pero el precio era muy bajo y no tuvo mayor éxito, pero despertó las ambiciones de otros que ya veían hacia donde apuntaba el futuro.
En ese contexto, el 5 de abril de 1865, desde Washington, el ministro mexicano ante los EUA, Matías Romero Avendaño, le escribía al secretario de relaciones exteriores del gobierno de la República, Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, acerca de que “Hace poco que Mr. Web W. Clark, comerciante de Nueva York en petróleo, vino a verme para manifestarme su disposición de trabajar las minas de ese género que hay en los Estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, si podía obtener algunas concesiones del Supremo Gobierno.
Después de manifestarle nuestra buena disposición para animar a los capitalistas extranjeros y principalmente a los de los Estados Unidos a que invirtieran sus fondos en desarrollar los elementos de riqueza que hay en México, le dije que me comunicara por escrito las ventajas que deseaba obtener y la compensación que por ellas estuviera dispuesto a dar para trasmitir sus proposiciones al Supremo Gobierno. Me ofreció hacerlo así; pero hasta ahora no he recibido sus propuestas”. Pero mientras Mr. Clark pedía informes, otro de sus paisanos ya estaba aquí.
En la misiva citada en el párrafo previo, don Matías mencionaba: “Anoche llegó a mis manos una solicitud de Mr. [N.] Protos, de Portland en que manifiesta que posee ya cuatro veneros en el Estado de Tabasco y pide privilegio exclusivo para beneficiar en la República el aceite mineral. Hoy se la contesto, dándole una idea de la manera en que debe de hacerse un ocurso al Ministerio de Fomento y ofreciéndole enviar su solicitud cuando la remitiera a esta Legación”. LOS HOMBRES DE LA REFORMA eran pragmáticos conscientes de que para crear la nación era necesario abrirse a la participación de aquellos que tenían el “know-how”, el recurso en el subsuelo no sirve de nada, no genera riqueza y mucho menos ayuda a construir la patria.
Para los inicios del Siglo XX, el presidente Díaz Mori ya había permitido que empresas petroleras extranjeras realizaran actividades en México, era la única forma de aprovechar aquel recurso dada la carencia que en nuestro país se tenía del “know-how”. El problema fue que no se establecieron reglas claras y aquello se convirtió en un ejemplo del capitalismo salvaje. Al llegar la Revolución Mexicana, la región petrolera del llamado entonces Golfo de México, hoy Golfo de América, se convirtió en un sitio vedado para realizar cualquier combate, a más de que las empresas pagaban al general Manuel Peláez Gorrochotegui para que les cuidara de cualquier desbalagado que quisiera atentar en contra de sus propiedades.
No sería sino hasta 1917 cuando el estadista Venustiano Carranza Garza y los Constituyentes establecieron reglas claras acerca de los recursos que se encontraban en el subsuelo. Sí bien, se implantaron algunas disposiciones con respecto a la explotación del petróleo, nadie podía negar que los recursos generados por dicha actividad eran fundamentales para el país y dado que aquí no se contaba con la tecnología para continuar las operaciones sin ayuda extranjera, simplemente se buscó armonizar los intereses de las petroleras y los de la nación en pleno proceso de construcción del Estado Mexicano Moderno.
En el entorno petrolero de esos años, las compañías inglesas y estadunidenses qué habían venido explotando el petróleo en nuestro país desde 1901, alcanzaron el punto máximo de aprovechamiento en 1921 con una producción de 193 millones de barriles anuales, de los cuales entre el 80 y el 90 por ciento se dedicaba a los mercados externos. Entonces, nuestro país era el segundo productor mundial solamente detrás de los Estados Unidos de América.
Por aquellos días, las compañías petroleras operaban casi sin freno y se discutía la retroactividad o no del Artículo 27 constitucional. A mediados de febrero de 1921, la prensa estadounidense anunció que el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Álvaro Obregón Salido, suspendía la expedición de permisos para exploración en los terrenos que no se hubieran declarado en los términos del decreto del 8 de agosto de 1918. No obstante que desde entonces solamente la empresa británica, Mexican Eagle Oil Company había sido la única en obtener permisos al amparo de tal disposición. En ese contexto, el secretario del interior del gobierno estadounidense, Albert Bacon Fall arguyó que las compañías petroleras que con capital de ese país operaban en el nuestro, no tenían protección y eran denigradas por su propio gobierno.
A inicios de junio, Obregón anuncio que, a partir del primero de julio, se daría un incremento del veinticinco por ciento en los impuestos a la exportación de crudo, lo cual generaría ingresos netos por quince millones de dólares, mismos que se destinarían al pago de la deuda externa. Los productores demandaron que su gobierno los protegiera del acto confiscatorio que, decían, buscaba echarlos del negocio. Entonces pagaban quince centavos de impuesto por barril y con la nueva medida de los noventa centavos en que lo vendían, treinta y tres y un tercio porciento iría a impuestos. Mientras que el cónsul estadounidense en Tampico, Claude I. Dawson, anunciaba la suspensión de las exportaciones de petróleo y que el desempleo y la agitación crecían, el secretario de gobernación mexicano, Plutarco Elías Calles Campuzano, declaraba que eran dos mil los desocupados.
Por su parte, el representante de los petroleros estadounidenses, Frederic N. Watriss estimaba insignificante el número de despedidos, pero aun cuando no había suspensión de exportaciones, la entrada en vigor del nuevo impuesto haría que las descontinuaran. Pero como en eso de los negocios no hay quien coma lumbre y una cosa es andar de quejumbrosos y otra dejar de operar lo que genera utilidades, pronto los representantes de las firmas estadounidenses pidieron a su gobierno les consiguiera una cita con las autoridades mexicanas. Dado que en la confrontación todos perdían, la petición fue atendida.
El 29 de agosto, el secretario de hacienda mexicano, Adolfo de La Huerta Marcor, inició las negociaciones con cinco representantes de los productores estadounidenses. A la par, la Suprema Corte en México comenzó las deliberaciones sobre la demanda que la Texas Oil Company había presentado acerca de la retroactividad del Artículo 27 constitucional. Vaya coincidencia. Al día siguiente, siguiendo la propuesta del ministro Adolfo Arias, los miembros del tribunal acordaron unánimemente que la nacionalización de los depósitos petroleros no podía ser retroactiva ya que estos formaban parte de las tierras legalmente adquiridas previamente al primero de mayo de 1917, cuando entró en efecto la Constitución.
El tres de septiembre, las compañías se comprometían a cubrir al gobierno mexicano, ya fuera en oro en la ciudad de México o bien en dólares (al tipo de cambio de dos pesos por un dólar) en New York el monto total correspondiente a los impuestos generados por la producción total de crudo y derivados obtenida en julio de 1921. Asimismo, el gobierno mexicano emitiría un decreto posponiendo para el 25 de diciembre de 1921, el pago de los impuestos de exportación establecidos en el decreto emitido el 7 de junio de ese año. De igual manera, el petróleo almacenado hasta el 30 de junio de 1921 pagaría el impuesto a la producción referente a los productos en almacenaje.
El crudo que se produjera a partir del primero de agosto cubriría el impuesto a la producción conforme a lo establecido en el decreto del 24 de mayo. El gobierno mexicano evitaría imponer cualquier otro impuesto adicional a los ya establecidos sobre la producción de petróleo. Hubo un sexto punto que, si bien pareció muy ventajoso, después nos resultaría muy costoso. Los petroleros se comprometían a organizar un “sindicato” de banqueros para comprar en el mercado libre, vía bonos, el cuarenta por ciento de su valor la deuda mexicana y ponerla a la disposición de los petroleros para que con esos bonos pagaran sus impuestos.
De esta manera, el gobierno mexicano haría una reducción en sesenta por ciento a los impuestos al petróleo, pero podría decir que recibía el pago completo al tomar los bonos como pago. Una vez que las compañías pagaran sus impuestos, el gobierno de México quitaría todos los embargos impuestos en contra de ellas, las cuales a su vez retirarían las demandas de amparo presentadas en contra de los funcionarios mexicanos. Tras de esto, todo parecía solucionado.
A finales de septiembre, la Suprema Corte emitió el fallo definitivo en contra de la retroactividad. En ese mes, la producción petrolera, se elevó a 17.6 millones de barriles, cifra significativa comparada con las de julio (6.2 millones) y agosto (5.5 millones). Obregón era un pragmático y no un vendedor de quimeras, era lo que había y no quedaba sino sacar ventaja de ello. Teníamos el petróleo, pero sin capital extranjero se quedaría en el subsuelo y no generaría recursos al erario.
A finales de 1925, el Congreso mexicano promulgó una nueva Ley del Petróleo, que entraría en vigor el 1 de enero de 1926. La ley establecía que el petróleo era propiedad de la nación. Las empresas que operaran o explotaran el subsuelo mexicano antes de mayo de 1917, así como aquellas que realizaran un acto positivo que indicara futuras acciones en la producción petrolera, debían solicitar al gobierno mexicano una concesión por 50 años. Los derechos perpetuos dejaron de prevalecer.
Las empresas que participaban en la industria petrolera tendrían un plazo de doce meses, hasta enero de 1927, para solicitar una nueva concesión que sustituyera la anterior. En caso de no ser concedida la solicitud, la concesión se volvía nula. Otra disposición de la Ley se refería a la supremacía de las leyes mexicanas en aquellos casos en que los extranjeros propietarios de propiedades en México buscaran protección bajo las leyes de su país de origen. Esto significaba que la Cláusula Calvo pasaría a formar parte de cualquier concesión posterior aprobada por el gobierno mexicano a favor de extranjeros.
Aquello pintaba para desastre hasta que llegó, en noviembre de 1927, el mejor embajador que nos han enviado los estadunidenses, Dwight Whitney Morrow, un fiel seguidor del pragmatismo.
En México, se encontró con un practicante del Nacionalismo Pragmático, el estadista Plutarco Elías Calles Campuzano y pronto hallaron solución al diferendo. El 17 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la disposición de las Leyes del Petróleo que establecía plazos para las concesiones extranjeras. En diciembre, el Congreso mexicano revocó la retroactividad de dichas leyes y reconoció la validez de las concesiones extranjeras en las que los concesionarios habían realizado mejoras antes de 1917. En esa forma, el Estado Mexicano Moderno en pleno nacimiento pudo obtener recursos vía la captación fiscal para instrumentar los programas que cambiarían a Mexico para bien.
Durante los años treinta, los inversionistas petroleros enfocaran sus miras hacia Venezuela, nación que les ofrecía mayores ventajas políticas y económicas que Mexico. Para 1937, la producción de crudo mexicano se redujo a cifras alrededor de 47 millones de barriles anuales, pasando a ser el sexto lugar mundial, mientras que la exportación se contraía a niveles entre el 60 y 70 por ciento. En 1938, vendría la llamada expropiación petrolera que fue una fábula que, en el caso de este escribidor, por muchísimos años compramos hasta que nos encontramos un libro que jamás ha sido traducido al español, “Strategy, Security and Spies. Mexico and the U.S. as allies in World War II,” (Pennsylvania State University, 1997) de la economista e historiadora María Emilia Paz Salinas.
Dada la información contenida en ese volumen, antes de citarlo nos fuimos a consultar las fuentes que lo respaldan y pudimos comprobar que aquello era cierto. La expropiación fue financiada por recursos provenientes de la bestia austriaca y el duce italiano, ya que fueron Alemania e Italia los destinos del crudo mexicano.
Asimismo, en México, a través de las empresas La Veracruzana y La Laguna se permitió la participación de capital suministrado por Oji Paper Manufacturing Company of Tokio, presidida por G. Fujihara . En este caso, las cosas llegaron al punto de que, a mediados de octubre de 1940, se otorgó a la Compañía Petrolera Veracruzana una concesión por cinco años para que explorara un área de 100 mil hectáreas en el estado de Veracruz.
Cuando el embajador estadunidense, Josephus Daniels llegó a reclamarle al presidente Cárdenas, éste alegó que nada sabía pues quien firmaba el decreto, publicado en el Diario Oficial, era el subsecretario de economía, Modesto C. Rolland. Por si alguna duda les queda de quien es el maestro de los distraídos de ahora quienes desconocen lo que hacen sus subalternos. Con detalle más amplio, recomendamos nuestro escrito “Alguien quería entregar el petróleo mexicano” (Zócalo 2-II-2019). Y para quienes creen que los males petroleros de ahora son primigenios, favor de leer lo que viene.
El 6 de enero de 1940, The New York Times y The Chicago Daily Tribune publicaron las declaraciones del gerente general de Petróleos Mexicanos, Vicente Cortés Herrera. Las notas, daban cuenta de una reunión entre los miembros del sindicato petrolero y los directivos de la empresa. Cortés Herrera clamaba que la industria petrolera mexicana operaba en “condiciones desastrosas”. Prevalecían la “inexperiencia, la ineficiencia y la carencia de responsabilidad”. Asimismo, la rapiña era rampante y el incremento de costos junto con el descenso en la producción ponía aquello en una situación muy delicada.
En respuesta, los trabajadores se defendían arguyendo que los problemas eran originados por quienes administraban el negocio ya que carecían de conocimientos para hacerlo de manera eficaz. Por su parte, Cortes Herrera argüía que la expropiación de las compañías se dio por negarse a cubrir incrementos salariales que significarían una erogación adicional anual de 26 millones de pesos. Sin embargo, desde el 18 de marzo de 1938, los gastos de la empresa mexicana habían superado, en términos anuales, con creces la cifra. En abril de 1938, el número de trabajadores petroleros era de 15, 895 y los costos de operación mensuales eran 4.3 millones de pesos. En enero de 1940, un total de 19, 316 personas laboraban en la industria y los costos de operación cada mes eran de 6.5 millones de pesos.
Al mismo tiempo, durante ese periodo, la extracción de crudo disminuyó de 570 mil metros cúbicos por mes a 470 mil. Ya desatado, el ciudadano Cortés apuntaba que, sin avisar a los directivos del negocio, el sindicato decidía a quien contrataba. Asimismo, se enfrentaba falta de disciplina entre los obreros quienes se rehusaban a poner en práctica los planes de trabajo elaborados por los directivos. Aunado a ello, existía el robo de tubería e inclusive se daban casos de que se conectaran ductos de los tanques de almacenamiento a las casas de los trabajadores quienes desde ahí vendían el producto. Se les otorgaban medicamentos sin costo alguno y en lugar de utilizarlos para remediar sus males, los vendían. Algo similar sucedía con los juguetes que en Navidad les entregaban para sus hijos. Por supuesto, tras de estas declaraciones, el sindicato demandó que Cortés Herrera fuera removido, eso no sucedió sino hasta el cambio de administración.
Y para quienes se ensabanan en el lábaro patrio y cubren de loas al tata por darle a Mexico la exclusiva de su petróleo, debemos de recordar que no solamente capital japonés participaba en el sector petrolero mexicano, nueve compañías pequeñas con capital estadounidense y una con inglés, también lo hacían. Ellas eran: J. A. Brown, S en C.; Green y Cia.; Doheny, Bridge y Cia.; Cia. Naviera Transportadora, S.A.; Cia. Petrolera Titania, S.A.; Cia. Petrolera Mercedes, S.A.; Gulf Oil Corporation; Abraham Z. Phillips; Charro Oil Company; y, Kermex Oil Fields Company (inglesa). El gobierno mexicano regulaba su operación, la cual se realizaba ya fuera vendiendo el producto a Pemex o bien ofertándolo en el mercado doméstico a precios fijos.
Para finales de 1951, ocho habían sido liquidadas mediante un pago de 5 millones de dólares. Mientras que Charro Oil Company y Kermex Oil Fields Company continuaban operando en 1954. Por sí alguien no lo recuerda, existió una empresa perforadora con capital estadounidense llamada “Arbusto” que hizo grandes negocios en nuestro país durante los años cincuenta y sesenta, además de otras con capital privado nacional y extranjero que, hasta nuestros días, operaron en el sector petrolero, por todo ello es que afirmamos que la expropiación petrolera fue un mito que nos vendieron e ingenuamente compramos.
Ante lo narrado, nos atrevemos a decir que la única época en que el petróleo nos benefició fue durante los años de la ilusión del lopezportillismo cuando la industria fue manejada por Jorge Díaz Serrano quien si le sabía al negocio. Ello no implica haberse eliminado los problemas que se arrastraban desde el nacimiento de la “expropiación”, ni que no hubiese negocios como aquellos que se decía realizaban los familiares del presidente en el mercado de Ámsterdam. Eso de los mercados alternativos petroleros, al parecer, es un mal que afecta a los familiares de los López. Sin embargo, todos recordamos en que terminó aquello cuando no se quiso escuchar a quien si conocía el “business”.
Tras de lo narrado, le preguntamos a usted, lector amable: ¿Coincide con nuestra perspectiva de que el petróleo lejos de ser nuestro, aun cuando se molesten los tatistas, siempre fue un asunto que los ilusos compramos por muchos años? vimarisch53@hotmail.com
Añadido (25.32.111) ¿Por qué tanta preocupación si en ningún momento nos han dicho que, en el caso hipotético de que eso suceda, van en contra de nosotros los ciudadanos sino por los malosos?
Añadido (25.33.112) En menudo problema está embarcado el rector de la University of California Los Angeles (UCLA), el doctor Julio Frenk Mora. No obstante que el gobierno estadunidense le congeló más de 500 millones de dólares destinados a la investigación, se niega a buscar una solución a los problemas de antisemitismo que prevalecen en dicha institución. Y para rematarla, ahora les están requiriendo que cubran castigos por mil millones de dólares por actos cometidos en contra de la comunidad judía. ¿Habrá olvidado el doctor Frenk cuáles son sus orígenes por la rama paterna?
Añadido (25.33.113) Cada vez que requerimos utilizar el Aeropuerto de la CDMX y, posteriormente, arribamos a otro que actúa como “hub”, no podemos sino recordar con coraje la estupidez realizada en nuestro país por aquel a quien treinta millones siguieron al compás del canto de las sirenas o ¿serían los sonidos emitidos por la flauta de Hamelin?