Raúl Hernández Viveros
Cuando apareció mi breve texto La lucha, me encontraba en una encrucijada: continuar con la escritura de un proyecto literario o abandonar toda tentativa vinculada con la fantasía. Fue inevitable rendirme al llamado de la palabra escrita.
Al mismo tiempo, me vi envuelto en labores de apoyo a las protestas estudiantiles que estremecieron la capital del estridentismo. Aquellos meses fatídicos de 1968 obligaron a muchos a huir a toda prisa de la crisis nacional. Yo respondí al desafío enviando un material a Edmundo Valadés, con el orgullo íntimo de haber publicado un cuento breve. Esa primera aparición significó un respaldo decisivo para mi naciente vocación. En ese mismo número 38 descubrí a John Cheever, y la lectura de El nadador se convirtió en un punto de partida: allí la literatura se desmoronaba entre recuerdos y cuentas pendientes con uno mismo, con la vida cotidiana velada por su propio misterio.
Con el tiempo, comprendí que Cheever representaba un manantial inagotable: su escritura revelaba zonas íntimas y dolorosas que apenas alcanzamos a reconocer, hasta que un gesto o una melodía las despiertan. Para mí, bastó la publicación de unas líneas para sentir que existía; pero esa breve victoria me sumió también en un silencio mortal. Mientras tanto, la represión militar en la ciudad de México reforzaba la necesidad de huir y buscar alternativas. En 1968, en Xalapa, la persecución se limitó a la policía, pero igualmente aparecí en las listas de sospechosos: éramos los emisarios del mal, supuestamente sostenidos por “el oro de Moscú”.
Lo cierto es que mi único oro llegó en forma de libros rusos, sobre todo las obras de Antón Chéjov, que devoré en las noches de la huelga de estudiantes y maestros en Xalapa. También recibí cajas de ron enviadas por colegas cubanos, y conocí la embajada de Cuba en México, cuyo representante se apellidaba de Armas. Esa visita bastó para convertirme en sospechoso de vínculos con la isla. No obstante, fue gracias a la embajada de Polonia que obtuve la beca de escritor residente en Varsovia.
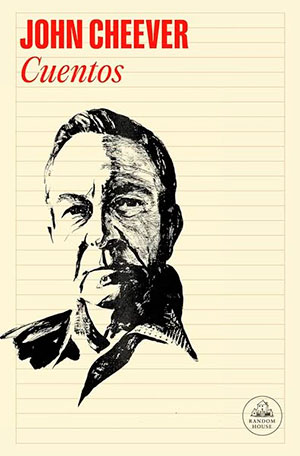
En 1969 llegué a Polonia con la simbólica carga de La lucha. Allí me crucé con William Clark Styron, que trabajaba en lo que después sería la novela La decisión de Sophie. Lo observaba en el bar del Hotel Bristol, rodeado de fotos y papeles, escribiendo sobre Auschwitz-Birkenau, ese abismo del siglo XX levantado cerca de Cracovia. Un día, Edward Stachura —mi hermano polaco y traductor en asuntos oficiales— me presentó a Styron, a quien saludé con un abrazo que aún recuerdo. Más tarde, Andrzej Sobol-Jurczykowski, traductor de Borges, me condujo por los rincones secretos de Varsovia, y entonces abandoné la rutina del Bristol para entregarme a la vida polaca y a su literatura.
Descubrí así a Witold Gombrowicz, cuya visión nos advertía que todos llevamos una máscara imposible de arrancar. Con Sergio Pitol, Vasco Szinetar, Lorenzo Arduengo y Mario Muñoz rendimos culto a su irreverencia. Bruno Schulz apareció como un secreto fulgurante, y Sławomir Mrożek desplegó ante mí la sátira del absurdo humano. También conocí a Stanisław Lem en 1969, confirmando que la fama era apenas un eco frente a la intensidad del tiempo vivido.
Sin embargo, nada escribí durante mi estancia. El invierno polaco me expulsó hacia el Piamonte, en Italia, tras las huellas de Cesare Pavese. En Santo Stefano Belbo y los viñedos de Diano d’Alba, Grinzane Cavour, La Morra y Monforte d’Alba, trabajé dos temporadas en la vendimia, sin dejar un solo verso ni un relato del paisaje que me rodeaba.
Al regresar, como el personaje de Cheever en El nadador, encontré mi casa vacía. Aún hoy, el silencio de aquellas paredes persiste: sólo queda la escritura frente al paso del tiempo, y un puñado de recuerdos extraviados en el camino hacia un destino que nunca deja de alejarse.








