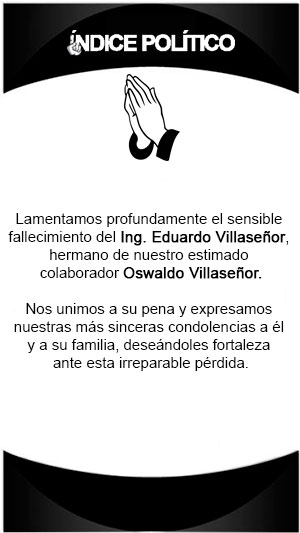CUENTO
Solo, para así no tener que invitar a nadie, aquel campesino se la pasó tomando desde la una hasta las cinco de la tarde. La sombra de un árbol grande de laurel mantuvo fresco a su cuerpo todo este tiempo.
Transcurría una época muy loca: la cuarentena. Ya casi ningún negocio abría sus puertas, ni qué decir de los expendios de cerveza, que tan pobres estaban acostumbrados a dejar a las ya de por sí gentes muy pobres: en su mayoría campesinos y albañiles yucatecos, que cada sábado y domingo gastaban gran parte de su sueldo ganado a lo largo de toda la semana.
Pero el campesino de esta historia, que no era pobre ni rico, no había tenido que esforzarse mucho para encontrar un poco de su tan amado líquido, porque los clandestinos, ¡por todas partes habían surgido! Y la policía, como siempre: cegados por el virus de la corrupción y sus fáciles contagios.
Cada visita al clandestino, nunca le había hecho sentir miedo a este campesino. Pero ahora, montado en su bicicleta, comenzó a sentirlo; y mucho. El ruido que las botellas producían al ir chocando unas con otras, pensó que fácilmente podían escucharlo alguno de sus amigos. Si esto sucedía, ellos enseguida le pedirían que los invitase. Y él, que tan mezquino era, si lo hacía, al siguiente día no dejaría de recriminárselo.
Esa vez, al dar las cinco, el campesino ya había quedado borracho. Y, a pesar de que nadie lo esperaba en su casa –nunca había querido casarse, porque decía que una mujer costaba mucho dinero- decidió irse enseguida. Pero, estaba tan “perdido” que hasta se olvidó de su bicicleta.
Tambaleándose, como solamente los ebrios saben hacerlo, comenzó a alejarse de este lugar, donde sus botellas vacías de cerveza habían quedado tiradas. Su casa quedaba a unas seis calles. A la lentitud que ahora iba, seguramente que le tomaría casi una hora llegar…, si es que no se quedaba tirado en cualquier otro punto de todo este trayecto.
“¡Eres un mezquino! Y por esta misma razón te digo que, ¡a partir de esta noche te quedan solamente seis más! ¿Has escuchado?” Sonando como suena un remolino de aire al irse formando, así mismo sonó la voz que le dijo todo esto al campesino. Susurros de aire le habían anunciado su final. Pero él, en lo absoluto se asustó.
Al siguiente día, cuando nuevamente se encontraba ya en su parcela, el recuerdo de lo sucedido ayer, le hizo creer al campesino que todo había sido producto de su borrachera. Y, después de reflexionarlo un poco, se hizo la promesa de nunca más volver a tomar de más.
Él siempre había dicho esto: “Dos o tres, ¡y ya!” Pero después de dos o tres cervezas, la cantidad siempre terminaba aumentando. Y ahora, con la locura esa de la cuarentena, cada vez que acudía al clandestino, siempre se veía en la obligación de comprar más de quince o veinte botellas. Después, mientras las guardaba en su jupa, no paraba de decirse: “Sólo tomaré tres hoy. El resto lo dejaré para el resto de la semana”. Cosa que nunca cumplía.
Ese día en su parcela, cuando se encontraba ya a punto de dar por terminada su faena, mientras se secaba el sudor de su frente con su pañuelo rojo, ¡otra vez comenzó a escuchar la voz de ayer! “¿Estaré acaso todavía durmiendo?”, enseguida se preguntó. Después entonces se pellizco uno de sus brazos, comprobando así que no.
Un poco de miedo le recorrió todo el cuerpo. Y, abriendo mucho los ojos, miró por todas partes. Luego se dio unos golpecitos en cada cachete. Buscaba así despertar de esta sensación de parálisis, que lo había mantenido quieto por varios minutos.
“Si no quieres que te lleve, entonces anda y busca a tus amigos e invítales, como jamás lo has hecho”. La Muerte era quien le había dicho todo esto. Estas frases, que tan difíciles le resultaban llevar a cabo, prometió cumplirlas en menos de una semana. “E…Eso haré”, había respondido el campesino.
Pasaron dos días y nada. Pero al cuarto, pensó que ya no podía dejarlo para mañana. Recordando entonces que en su casa le quedaba unas veinte botellas, el campesino lo planeó todo en su cabeza. Esta misma tarde haría lo que la muerte le ordenó que hiciera para así no morir. Después de meditarlo mucho, pensó que su vida valía más que el precio de esas veinte botellas. Pero, aun así, tener que invitarles a sus amigos, le seguía doliendo como la punzada de un cuchillo sobre su pecho.
Las horas pasaron, y nuevamente comenzó a anochecer. Hacía más de tres horas que el campesino había empezado a tomar con sus amigos, en el mismo lugar de siempre: bajo aquel enorme laurel. Ahora se sentía muy alegre, pero también algo diferente. ¡Se sentía un triunfador!
“¡Solamente yo lo sé, amigos!”, dijo. Luego de hipar, añadió: “…que la muerte y yo ya hemos hecho las paces”. Ebrio de alegría, una vez que empezó a reír ya no pudo parar. “¡Que conste que ya los he invitado!”, dijo, en tono de reproche. “Ja ja ja”.
Pasado un rato, con botella en mano, se levantó y, creyéndose muy chingón, abrió su cierre, sacó su pito flácido, lo sacudió enérgicamente, y…, sin dejar de reírse, empezó a orinar sobre sus dos amigos. Estos, inertes como lo estaban, ni cuenta se dieron.
“Adiós, idiotas”, se burló el campesino. Tampoco esta vez sus dos amigos respondieron nada. Estos no eran sus amigos de verdad, sino que solamente eran dos muñecos que él mismo había creado con la ayuda de sus ropas viejas que siempre solía usar en su parcela. Los muñecos tenían por cabeza dos enormes calabazas secas. No tenían ojos ni boca. El campesino no se había molestado en ponérselos.
Creyendo que así había podido engañar a la Muerte, otra vez comenzó a reírse mucho. Estaba seguro que ella daría como valido que aquellos dos muñecos en verdad eran sus amigos. Por lo tanto, ya no había más que temer.
Riéndose de su hazaña, el campesino se guardó su pene, se dio la media vuelta y, olvidándose otra vez de su bicicleta, se fue; tambaleándose. Y no había avanzado ni dos metros, cuando entonces “su amiga” la Muerte volvió a aparecérsele, como un pequeño remolino de aire.
“Conmigo ¡nadie juega!”, dijo al campesino. “Te di una oportunidad, y la echaste a perder”. “Antes de que te vayas, ¿quieres volver a orinar por una última vez?”, preguntó con tono condescendiente. “Por favor”, enseguida rogó el campesino. “¡Dame una última oportunidad!” Su cuerpo le había empezado a temblar.
“¿Estás hablando en serio?”, quiso saber la Muerte. “Sí, ¡sí!” “¡Juro que esta vez no he de hacerte trampa!”“Ja ja ja”, se rió la Muerte. Después, tomando al campesino por detrás del cuello de su camisa, lo empezó a arrastrar. Éste, pataleando y gritando, hizo intentos por zafarse. “¡Imposible!”, exclamó la Muerte. “No, por favor, ¡no!”, gritó el campesino, mientras sentía que su cuerpo se iba quedando frio, ¡muy frío!; igualito que el cuerpo de una cerveza.
FIN.
Anthony Smart
Abril/20/2020