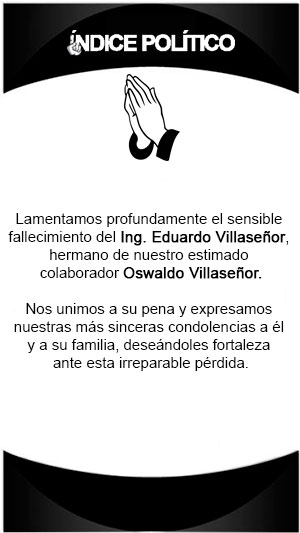Relatos dominicales
Miguel Valera
Cuando su amiga Sandra le dijo en “El Cafesín”, un pequeño restaurante dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que era momento de terminar con Karim, porque se podría convertir en una pesadilla, Susana sonrió y dijo que no era para tanto. “No wey, no exageres; es loco, pero entiende las cosas y sabe de límites”. “No”, insistió Sandra. “El lenguaje crea la realidad”, le soltó. “Y mira todas las frases que usa para ti. Lo he escuchado y de ahí podríamos sacar un catálogo del perfecto machista”.
“Calladita te ves más bonita”, “Las mujeres no saben manejar”, “¡Esas son cosas de hombres!”, “Aquí se hace lo que diga yo”, “Con ese carácter, nadie te va a aguantar”, “¿Por qué no me contestas el celular?”, “Yo te voy a cuidar”, “Si me dejas, me mato”, “Eres mía, de nadie más. Si no estás conmigo, no estás con nadie”. Al recordar todas estas frases, añadió Sandra, se me enchina la piel y me da mucho coraje, amiga, que no te des cuenta.
Sigues exagerando, añadió Susana. Yo sé lo que hago, le tengo tomada la medida a Karim y ya no hablemos más de esto, regresemos a clases, concluyó. Esa tarde, el joven estudiante de arquitectura pasó por ella al campus universitario y la llevó a cenar a La Vie en Rosa, en la avenida Álvaro Obregón. “Quiero consentirte”, “te mereces lo mejor”, le decía, mientras le pedía la ensalada de la casa, una mezcla de arúgula y espinaca, con jamón serrano, higos y pistaches.
A ella no le gustaba el jamón serrano, pero para no contradecirle aceptaba sus recomendaciones. Él pedía Escargots de Bourgogne, que no eran otra cosa que los tradicionales caracoles de la comida francesa, que ahí servían horneados en su concha, con mantequilla de perejil y ajo. “Si quieres otra cosa, me dices”, añadía, pero siempre elegía los platillos, las bebidas y los postres, cerrando con comentarios de que “allá en tu pueblo no creo que conozcan esto”.

Cansada, agobiada por la prisión de oro que Karim le estaba construyendo, un buen día Susana le dijo que ya no quería seguir con él. Ese día ardió Troya. Primero la abrazó con fuerza, al borde de la asfixia, luego le gritó que seguramente ya se andaba revolcando con alguien, que era una puta, una cualquiera. Más tarde, no dejaba de llamarle, de rogarle en mensajes. En los siguientes días pasó a las flores, al envío de regalos y a aparecerse borracho en su departamento, con aires amenazantes.
Ella buscó otro apartamento, cambió sus rutas de traslado, los lugares de comida y paseo que acostumbraba, pensando en que el tiempo regresarías las aguas a su cauce. Pasaron los días, conoció a otro chico, estudiante de Sociología como ella y empezó a salir con él. Una tarde, luego de caminar por la Alameda y al esperar el metro en Bellas Artes, Karim se acercó violentamente a ella, la arrojó a las vías del tren y él se tiró enseguida, ante la mirada atónita de los presentes. El novio quedó en shock, perplejo, sin saber qué hacer. Abajo, en las vías del tren, los cuerpos destrozados de Susana y Karim.
Cuando la enterramos en el panteón de Santa Lucía, me dijo Sandra, todos sus compañeros lloramos, pero ya nada se podía hacer. Lloramos por ella, por este fatal desenlace, pero lloramos también por nosotros, porque no nos atrevimos a insistirle que detrás de ese amor romántico le acechaba la muerte. “Las palabras crean realidades, son espejo del comportamiento humano y tenemos que saberlas leer a tiempo”, me dijo esa tarde de cielo gris que reflejaba el color de nuestro espíritu. Quise llorar, pero no pude, porque de alguna manera llevo tatuada en mi memoria esa frase de una canción de mi infancia, “dicen que los hombres no deben llorar”.