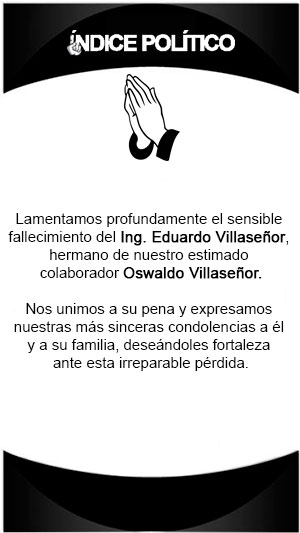CUENTO
Las emociones humanas -puede decir que- son la cosa más complicada que puedan haber. A veces, o muchas de las veces, a uno no le queda más remedio que esconderse detrás de una máscara hipócrita o falsa, mientras que la boca de esa misma mascara se encuentra diciendo: “¡Felicidades! Qué gusto me da por ti…”
Todo esto anterior aquella joven nunca lo supo. Ella, que soñaba con ser diseñadora de modas, siempre tuvo el buen acierto de acudir a la más conocida de las costureras que vivían en el mismo lugar que ella.
Aquel pueblito no daba para mucho, pero la joven todo el tiempo se la pasaba soñando despierta. En su mente siempre se veía en una ciudad como Nueva York, rodeada de modelos mostrando sus diseños sobre una pasarela. La muchacha era muy pequeña cuando aprendió a costurar. Ella solamente tenía diez años cuando descubrió cuál era su más grande sueño en la vida.
Los años habían pasado y ella ahora ya tenía veinte años. Sus padres la habían abandonado desde que era un bebé. Pero para fortuna suya, su abuelo paterno la había tomado bajo su protección. Este señor, que unos años antes había perdido a su esposa, ya sabía perfectamente lo que se sentía estar solo. Es por esto que él no había dudado ni un solo segundo en adoptar a su única nieta. “Nunca más volverás a estar sola”, le prometió un día a la niña, mientras la veía correr en el parque.
Nieta y abuelo fueron felices durante unos años, hasta que éste último también falleció. La joven entonces otra vez volvió a quedarse sin nadie. Al estar completamente sola, para tratar de llenar este mismo vacío en su vida, ella se dedicó en cuerpo y alma a la costura y al diseño.
Antes de morir, el abuelo le había comprado a su nieta una máquina para coser de las más modernas y bonitas. La joven, desde aquel día, nunca había dejado de sacarle provecho al obsequio de su extinto abuelo. Cada vez que ella se sentaba frente a la máquina, enseguida traía a su mente el recuerdo de aquel. Aparte de tenerlo presente, también le hablaba, como si él aun siguiese vivo. “¿Verdad es que es un color muy bonito, abuelo?”, decía, mientras alzaba por el aire un pedazo de tela. “Sí, ¡sí que lo es, hija!”, imaginaba que él le respondía, sonriéndole de manera cálida. La joven entonces enseguida empezaba a coser, con todo el empeño del mundo.
El ruido de la maquina se escuchaba durante varias horas en aquel cuarto pequeño que solamente tenía una ventana. La joven, para estar lo más concentrada posible, siempre apagaba la radio. Pero, después de pasársela horas costurando, al levantarse de su silla para descansar un poco, enseguida se acercaba a la mesita del rincón para nuevamente encender el aparato. Al escuchar las notas suaves de aquella canción en el casete, ella levantaba el vestido de la máquina, lo pegaba contra su cuerpo y enseguida empezaba a darle vuelo a su imaginación. Giraba y bailaba alrededor de su máquina, imaginando ser una especie de Cenicienta que es muy feliz porque ha encontrado el amor, pero además porque también ha visto sus sueños hacerse realidad. La canción en cuestión era “How do you fall in love”, de Alabama. La joven le subía todo el volumen a su grabadora para así bloquear los ruidos del exterior. Bailaba y bailaba, imaginándose ser exitosa en algún lugar del mundo…, y solamente regresaba a la realidad cuando la canción misma dejaba de sonar. Entonces otra vez volvía a sentarse…
Los días venían y se iban, y la joven soñadora no dejaba de trabajar en sus diseños, a los cuales siempre les daba vida con la ayuda de su máquina. Para este entonces ella ya tenía varios cuadernos llenos de dibujos. Todos eran de vestidos. La mayoría eran vestidos de gala. La joven sabía que su más grande anhelo era ver algún día a una mujer muy famosa llevar puesto uno de sus diseños. Este sueño era lo que siempre la impulsaba a crear, crear y volver a crear, infinidad de veces.
Lucille, que es como se llamaba la joven costurera, siempre visitaba a Envina, aquella mujer costurera a quien siempre le pedía su opinión respecto a sus vestidos ya hechos. La creía su amiga. También creía que por hacer lo mismo que ella ésta la entendería más que ninguna otra persona. Y refugiándose en estos pensamientos es que Lucille siempre acudía a la casa de Envina, guardando sentimientos de puro optimismo respecto a su nuevo vestido. “Espero que éste nuevo diseño Envina lo encuentre muy bien y…” Lucille nunca se atrevía a completar sus pensamientos. Le costaba mucho trabajo creer por sí misma en sus propios talentos.
-Buenos días, Envina -dijo Lucille. Una vez más había venido a la casa de la costurera para mostrarle su nuevo vestido. Envina le devolvió el saludo, y le ofreció una silla para que Lucille se sentara. ¿Cómo vas con tus vestidos? -preguntó Lucille.
-No tan bien como tú -bromeó Envina. Y veo que traes una nueva creación -añadió, al mirar la bolsa grande que Lucille cargaba.
-Sí, así es -dijo Lucille-. Y me gustaría que…, pues que le des un vistazo para que me digas qué te parece el modelo. -Envina enseguida se levantó de su silla para hacer el favor que su amiga Lucille le pedía.
-Veamos -dijo, mientras sacaba el vestido de su bolsa-. Un nuevo modelito de la futura diseñadora de modas Lucille… -Al escuchar lo anterior, Lucille no supo cómo interpretar todo eso. Le tenía aprecio a Envina, por lo tanto no se atrevió a pensar que la costurera había dicho todo aquello de manera sarcástica.
Envina miró el vestido por todas partes. Lucille le había seguido con la mirada todo el tiempo, a la espera del veredicto. Quería hablar, ¡hacer la pregunta habitual: “¿y, qué te parece?”, pero no se atrevía. Mejor era esperar a que Envina dijese por sí sola lo que pensaba sobre el vestido. Pero la espera la tenía muy mortificada. Lucille había puesto mucho empeño, trabajo y tiempo en la prenda que ahora Envina examinaba.
-Está bien -dijo ella por fin-. Las costuras casi no se ven. Los encajes en esta parte están bien costurados a la tela principal. Los dobleces aquí -y apuntó la parte baja del vestido- tienen buena forma, pero…
-Pero… ¿¡qué!? -preguntó a la expectativa Lucille. No miraba a Envina, sino que a la parte del vestido que ella tenía agarrado.
-Perdóname que te lo diga, Lucille, pero creo que te hace falta trabajar mucho más en el diseño.
-¿Cómo? No, ¡no entiendo! -respondió Lucille, esforzándose porque su voz sonase firme.
-¿Quieres ser diseñadora de alta costura, no? -preguntó Envina, sin apartar la vista del vestido.
-Sí, ¿por qué me lo preguntas? -Lucille ahora sentía que sus manos le habían empezado a temblar. ¿Era esto cierto, o solamente se lo estaba imaginando?
-¿Quieres que te diga la verdad? -insistió Envina una vez más.
-Sí, por favor -respondió la joven, agarrándose las manos para controlarlas. Para Lucille, los comentarios de Envida eran de mucho valor. Creía que Envina, al ser mayor que ella, tenía mucho mas experiencia en lo que a costura se refería. Dímelo- pidió Lucille.
-Este vestido NO SIRVE. -Envina había hecho demasiado énfasis en las dos últimas palabras. Bueno -añadió enseguida-. Tal vez una señora viuda lo quiera usar, pero, ¡pero no creo que una mujer joven y famosa quiera hacerlo también. Este diseño, a decir verdad, es un tanto anticuado para mí. -Al escuchar todo esto, Lucille solamente acertó a pensar: “Entonces tendré que diseñar algo mucho mejor…”
Después de agradecerle a Envina sus comentarios, Lucille se pasó a retirar. Se sentía muy triste. Lo peor de todo es que sentía ya no tener las fuerzas necesarias como para poder sentarse de nuevo a bosquejar nuevos diseños. De sólo imaginárselo se sintió muy desesperada. Y mientras se alejaba a paso lento de la casa de su supuesta amiga, Envina solamente pensaba: “Pobre tonta. Si le hubiese dicho la verdad, estoy segura de que se habría inflado como un globo…”
Esa vez, Lucille no pudo dormir. Se sentía un completo fracaso. Pensaba que lo mejor tal vez era olvidarse de una vez por todas de su más grande sueño. Quizá su deber era abandonar el diseño, y solamente dedicarse a ser una simple costurera.
Los días siguieron su curso, y para que la joven no se muriese de hambre había empezado a costurar vestidos para niñas. Pero hacer esto no le satisfacía demasiado. Lo suyo eran los diseños complicados. Pero Envina ya le había dicho su opinión. Y ahora Lucille pasaba por un bloqueo creativo. Cada vez que intentaba bosquejar un nuevo diseño, ¡siempre terminaba fracasando!. Entonces enseguida arrancaba la hoja de su cuaderno, la arrugaba y la aventaba en el cesto de la basura, con una carga de frustración.
“Soy un fracaso. ¡Nunca lograré ser una diseñadora de verdad!”, decía y se repetía Lucille. “¿Para qué sigo mintiéndome? ¡Jamás saldré de este pueblo!” En un rincón del cuarto se encontraba colgado el vestido que Envina había calificado como “anticuado”.
El tiempo volvió a pasar. Lucille ya llevaba meses sin diseñar nada. Y un día, mientras se encontraba costurando un nuevo vestido para la hija de una señora rica, sus manos nuevamente le empezaron a temblar. Era algo que aparecía y desaparecía. Lucille no sabía a qué se podía deber aquello. ¿Serían acaso nervios?
Para salir de dudas, decidió que apenas le pagasen el vestido iría al médico para consultarlo. Ella entonces se puso a costurar lo más rápido que pudo. Pisó el pedal de su máquina, mientras que sus manos un tanto temblorosas movían la tela debajo de la aguja.
Lucille tuvo que esperar unos días más para poder ir al médico, y otras dos semanas para finalmente tener el resultado de sus análisis. Mientras tanto, los temblores en sus manos parecían haber aumentado. Aunque solamente aparecían por breves intervalos de tiempo. Había veces en que su preocupación era más de lo normal, y esto mismo siempre parecía activar sus temblores. Ella entonces se desesperaba todavía más.
Corría el año dos mil dos, época del nacimiento de los teléfonos celulares. Lucille nunca se despegaba del suyo. Esperaba que en cualquier momento sonase. Porque entonces enseguida sabría que aquella llamada sería el de su médico para decirle que ya estaban listos los resultados.
Aquel día fue definitivo en la vida de la joven. Apenas entrar al consultorio ella enseguida pidió al médico que por favor fuese directo al grano. El médico, conmovido por la valentía de su paciente, trató de imaginarse estar en los zapatos del padre de la joven. Él mismo tenía una hija de la casi misma edad de Lucille. Aquel desconocía que Lucille no tenía padre, y que tampoco tenía a nadie en el mundo. Sentado detrás de su escritorio, él finalmente dijo:
-Lucille. Siento mucho ser yo quien tenga que decírselo, pero…
-¡Hable ya! -le pidió Lucille-. Sea lo que sea, ¡dígamelo ya! Es algo malo, ¿verdad? -El médico asintió con la cabeza.
-Lucille. Siento mucho tener que informarle que… los movimientos que usted ha experimentado son síntomas muy tempranos del mal de Parkinson. “No puede ser”, pensó Lucille. Y en ese mismo instante le pareció que todo aquel cuarto se ponía oscuro.
-¿Mal… de… Parkinson? -logró preguntar.
-Sí, Lucille, así es. ¡Créeme que lo siento mucho! -Lucille escondió su rostro entre sus manos para llorar. Después que recobró un poco la calma, el médico se puso a explicarle algunas cosas sobre la enfermedad. Le dijo que solamente hasta que cumpliese cuarenta años sus manos empezarían a sufrir los temblores más fuertes. “Vaya alivio”, pensó la joven, mientras trataba de hacer cálculos mentales.
En ese entonces ella tenía veintidós años de edad, así que enseguida supo que le quedaban dieciocho años de vida normal. “El tiempo pasa muy rápido”, pensó Lucille. “Será mejor que trate de aprovechar cada minuto al máximo…”
Ese día, apenas llegar a su casa, Lucille fue a su cajón, sacó una de las libretas nuevas, la abrió y se puso a escribir: “16 de Junio del 2002. Hoy empieza el final de una vida…, y esa vida es la mía. Lucille escribió hasta que se le cansaron los dedos. Después asentó el lapicero en medio de la libreta, la cual enseguida cerró.
Los días pasaban y Lucille intercalaba sus libretas. Una le servía para dibujar, y la otra para escribir parte de lo que le sucedía. “16 de Junio del 2003. Qué rápido ha pasado el tiempo. Hace ya un año como hoy que me dieron el diagnostico de mi enfermedad… No sé para quién escribo todo esto, pero… Sigo soñando con ir a Nueva York. Pero Envina, mi amiga la costurera, siempre me dice que mis diseños no son lo suficiente buenos como para ser catalogados de “alta costura”. Pd. No tienes idea de lo desesperanzada que me siento. Sinceramente, Lucille”.
Pasó el tiempo y Lucille cumplió treinta años. Para mantenerse, seguía costurando vestidos para niñas. Y todas las noches, después de terminar de comer, se sentaba frente a su máquina para tratar de volver a diseñar. Pero su mente siempre se bloqueaba. Lucille entonces se exasperaba demasiado. Sentía que la enfermedad ya la había vencido mucho antes del tiempo establecido. ¿Qué era lo que podía quedarle?
Los días pasaban y Lucille solamente veía como sus sueños se desvanecían. Cada vez que recordaba los comentarios de su amiga Envina, solamente volvía a pensar: “No tengo el talento suficiente, ¡nunca lo tuve! Entonces, ¿para qué sigo tratando de diseñar? Lo mejor sería sacar todos mis cuadernos para quemarlos…”
Ganas no le faltaban a Lucille para cometer un error así de grande, pero ella siempre terminaba rindiéndose en el último instante. Un débil destello de esperanza era lo que siempre la frenaba. Al sentir todo esto, ella enseguida volvía a regresar sus cuadernos al cajón donde llevaban guardados más de diez años.
El tiempo pasó otra vez y Lucille cumplió treinta y cinco años. Los temblores en sus manos seguían siendo leves. Pero ella sabía que solo era cuestión de tiempo para que esto empeorase. Mientras tanto, ella decidió que no iba a permitirse desperdiciar el tiempo que le quedaba sintiendo lastima de sí misma. ¡Tenía que volver a diseñar, y ya! Diseñar, crear y volver a diseñar. El tiempo seguía corriendo. Lucille, al darse cuenta de esto, rápidamente fue al cuarto de costura, sacó una de sus libretas ¡y otra vez se puso a trabajar!
Esa misma semana ella logró terminar dos vestidos muy bonitos. Ambos eran para usar de noche. Lucille enseguida pensó lo mismo de siempre: que estos vestidos debía de verlos su amiga, antes de poder mostrárselos a nadie más. Tanta era su inseguridad que no le dejaba ver su propio talento, toda su capacidad creadora, y lo más importante, todo su arte a la hora de confeccionar el vestido.
La visita a su amiga la había hecho un miércoles, su día favorito de la semana. Con los dos vestidos sobre sus hombros, Lucille caminó hasta la casa de su amiga Envina. Ésta, al verla llegar, enseguida la saludó con fingida amabilidad. Lucille -ni ahora ni antes- nunca había percibido los celos que Envina destilaba a través de su persona. Era tan ingenua que de verdad creía que Envina la consideraba su amiga. Más no era así. Desde que Envina vio el primer vestido que sus manos habían diseñado, enseguida sintió unos celos tremendos. Porque entonces enseguida había reconocido en Lucille un talento autentico para el diseño de modas. Pero todo esto Envina jamás se lo diría a Lucille.
“Gracias de nuevo”, dijo Lucille a su amiga, después de que ésta ya le había dicho lo mismo de siempre. Que sus vestidos eran buenos, pero que todavía le faltaba más trabajo para alcanzar la calidad requerida. ¿Y quién era Envina para dar tal veredicto? Lucille nunca se había puesto a pensar en esto. La derrota de esta vez no le había dolido en lo absoluto. Porque ahora ya había algo más por lo cual sufrir. Y Lucille ni siquiera había tenido ánimos para contárselo a su aparentemente amiga.
De regreso a su casa, apenas entrar, Lucille aventó con todas sus fuerzas los dos vestidos al piso. Se sentía exhausta, pero también sin esperanzas. Entonces fue y dejó caer su cuerpo sobre el sillón que había sido de su abuelo. “Soy un completo fracaso”, le dijo Lucille a su foto. “Desearía que estuvieses ahora aquí conmigo. Porque tal vez y tú podrías decirme qué hacer…, porque yo ya no lo sé”. De repente, Lucille sintió que sus dos manos empezaban a temblarle de nuevo. Entonces las colocó en ambas rodillas. El temblor aumentaba. Al ver que no podía hacer nada para controlarlas, empezó a sollozar. “¡Maldita sea!”, exclamó. “Ya ha empezado…” “¡¿Qué es lo que haré cuando ya no pueda costurar!?”, se preguntó.
Y sintiéndose molesta consigo misma y con la vida, se levantó muy rápido del sillón. A continuación fue a la cocina, muy rápido, y con las mismas regresó. Ahora solamente una de sus manos temblaba. Lucille tuvo que hacer un enorme esfuerzo por atinarle a la orilla de la cajita de cerillos. Varias veces tuvo que intentarlo…, hasta que por fin logró encender uno de los palitos. La llama empezó a arder. “Date prisa”, se dijo, “o se te apagará”. Cuando la llama estaba a punto de extinguirse, Lucille lo aventó sobre los vestidos que yacían tirados. Ella creía que había fracasado en su intento, pero no fue así. Los vestidos, apenas ser tocados por el cerillo, enseguida habían empezado a arder. Lucille los había rociado con gasolina. “Quémense, ¡QUEMENSE YA!”, gritó la joven a sus diseños, mientras el fuego les consumían sus cuerpos.
Pasó el tiempo y Lucille cumplió cuarenta años. Nunca había tenido novio, porque esto nunca había sido su prioridad en la vida. Nunca había salido de su pueblo tampoco. Su amiga Envina ya tenía sesenta años. Ya no costuraba tanto como antes. Lucille era la que siempre le daba vestidos para que ella los vendiese. Y lo que Lucille no sabía era que Envina siempre decía a las mujeres que aquellos vestidos eran diseños suyos, lo cual era una gran mentira. Las mujeres siempre le alababan sus creaciones. Pobre Lucille. Siempre había sido muy ingenua. Envina, por el otro lado, siempre había sido insensible. Poco o nada le importa Lucille como persona, y menos como colega. Lucille sufría en silencio su enfermedad, mientras que Envina disfrutaba a costa suya.
Para que los temblores de sus manos no se le notasen, al salir a la calle, Lucille siempre los envolvía con las mangas muy largas de su suéter. Seguía costurando para no morirse de hambre. Pero la otra hambre, parecía ya haberse muerto en ella. Aquella hambre por querer triunfar, ser aclamaba sobre las pasarelas de Milán o París… ¡Qué lejos se encontraba ahora de su juventud! Parecían ya no quedar en ella restos de sus antiguos sueños de muchacha de pueblo.
Y un día, cuando Envina ya había muerto, una señora vino a tocar a la puerta de la casa de Lucille. Lucille, al verla, enseguida reconoció su exquisito gusto en el vestir. Aquel vestido que la señora llevaba puesto le parecía conocido.
Conversaron muy a gusto. Lucille había hecho todo lo posible por ocultar los temblores de sus manos.
La señora le había parecido muy amable. ¿Pero para qué había venido a verla? Como siempre, Lucille no se atrevía a preguntar.
-Verá- dijo la señora después de un gran rato-. He venido a verla porque me enteré de que usted es quien diseñaba los vestidos que Envina me vendía. ¿Estoy en lo cierto?
-Yo…-balbuceó Lucille-. No sé de qué me habla.
-Ahora entiendo por qué Envina se aprovechó de su talento. Por si no lo sabe, los vestidos que usted le daba, ella nos los vendía a mis amigas y a mí a precios muy elevados. Porque a decir verdad, aquellos diseños tan exquisitamente elaborados los valían. Y nosotras nunca le regateamos. -Lucille no podía creer lo que le contaba la señora. ¿Así que sus vestidos sí valían?
-Por… ¿por qué ella entonces siempre me lo ocultó?
-¿Por qué? -repitió a mujer-. Por qué sería. Porque siempre estuvo celosa de usted… Por lo tanto, hoy he venido a verla, solamente para preguntarle si podría seguir creando para mí y para mis amigas.
-No, creo que no podría.
-¿Por qué?
-Porque… estoy enferma. -Al decir esto, Lucille se arremangó el suéter. La dama observó entonces sus manos temblorosas-. Como usted ya ha visto, esto mismo es lo que me impide costurar.
-¿Y tampoco puede diseñar?
-¿Diseñar? No lo sé. Pero… Guardo en uno de mis cajones varios bocetos de vestidos.
-¿Podría enseñármelos? -Lucille se levantó para ir a buscar sus cuadernos. Al regresar se los entregó a la mujer para que ella misma los mirara…
Y desde ese día, la vida le hizo un poco de justicia a la mujer diseñadora de cincuenta años. La señora, que era muy rica, fue quien se encargó de dar a conocer por todo el mundo los hermosos diseños de Lucille. El éxito, después de tanto tiempo, por fin le había llegado. Lucille lloró muchísimo el día en que salió detrás de bambalinas para saludar a todas las personas que habían ido a presenciar su desfile de modas. ¡Se sentía muy feliz! ¡Estaba en Nueva york! Su sueño, después de todo, se había hecho realidad.
FIN.
ANTHONY SMART
Julio/12/2018