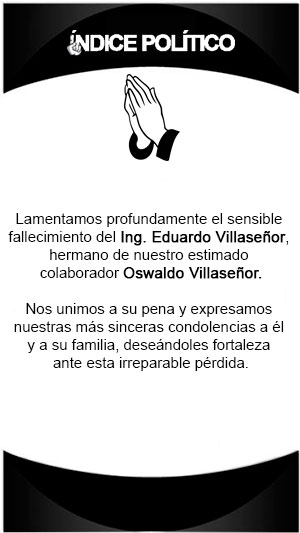Relatos dominicales
Miguel Valera
Lo conocí en una panadería y cafetería de Woodbourne, una población ubicada a unas ocho horas de Nueva York, muy cerca de las montañas de Catskill. “Me llamo Assim”, me dijo, el primer día que lo conocí, mientras me preparaba un café. “Para nosotros el café es muy importante”, me comentó ese día. Luego supe que, para un árabe, servir un café era símbolo de hospitalidad y acogimiento.
Temeroso de mis expresiones en inglés, en los primeros días no hablamos mucho. Nos dedicamos a trabajar, porque a eso íbamos. Un puertorriqueño, con más experiencia en esa panadería, solía gritarnos. “Oye tú, ven aquí”, decía. “Oye tú, tráeme esto”; “Oye, tú, tráeme aquello”. Un día no aguanté y le dije: mire don Sebastián, yo me llamo Miguel y él se llama Assim y de ahora en adelante nos va a llamar por nuestro nombre. Al ver mi molestia, el boricua acató la instrucción.
Ese día, Assim me llevó a la parte de enfrente de la tienda, me invitó a una mesa, pidió dos tazas de café y dos piezas de babka, un pan judío trenzado de dulce, relleno de chocolate, canela y frutas. “Today I pay” (hoy yo pago), me dijo. ¿Sabías que los primeros indicios del consumo del café, a mediados del siglo XV aparecieron en los monasterios sufíes —una corriente ascética del Islam— de Yemen? Así que América le debe a mi tierra el consumo del café, me dijo sonriendo.
Terminamos de conversar viendo el atardecer a la orilla del río Neversink, cansados por la dinámica de trabajo de los judíos, una comunidad que en el día hacía dinero y por la noche, hijos, siguiendo la instrucción bíblica de “crezcan y multiplíquense”. Oye, le dije ese día, pero ustedes son medios hermanos de los judíos, porque si no mal recuerdo, Abraham tuvo a Isaac con su esposa legítima Sara y a Ismael, con Agar, una esclava egipcia.
“No”, me contestó molesto. “Ellos no son mis hermanos, son nuestros enemigos”, refrendó, con un rostro que desconocía. Ya no dije más. A partir de ese día Assim —cuyo nombre significa “que garantiza y protege, que puede ser abordado por la adversidad y el mal”, me dejó de sonreír y dejó de invitarme el café y el babka de chocolate que “Míster Solomón” nos descontaba de nuestra paga semanal.
“Pero si son medios hermanos”, pensaba yo en mis adentros, mientras descansaba a la orilla del Neversink, contemplando las abundantes piedras de las frías aguas de este afluente. Concluyó ese verano, me fui a la ciudad y regresé a México un 11 de septiembre de 1999. Dos años más tarde, en 2001, entendería un poco más, de ese odio que un sector del mundo árabe le tiene al mundo occidental.
Ese día, como se ha reseñado profusamente, varios aviones comerciales secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York; la sede del Pentágono en Arlington, Virginia y un campo abierto de Pensilvania. Cerca de 3 mil personas murieron. En Nueva York, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines, impactaron contra las Torres Gemelas.
Mientras veía las escenas por televisión, al lado de mi hijo Pedro Miguel, quien jugaba en su carriola, sin entender nada, yo pensaba en Assim y la frase que un viejo amigo me había dicho, para contradecir a Thomas Hobbes en El Leviatán. “No, el hombre no es lobo para el hombre, porque el lobo a su naturaleza sigue”.