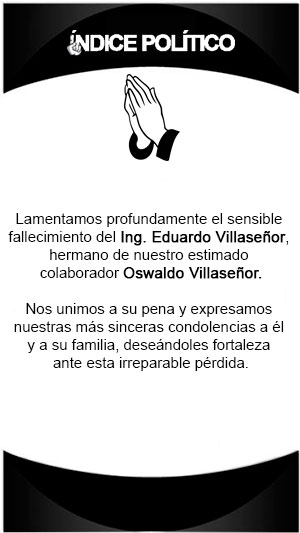CUENTO
El Covid lo había matado; de esto no podía caber la menor duda. Nadie lo creería, de que precisamente se había contagiado en Nueva York: su ciudad favorita en el mundo.
El muerto, que toda su vida presumió ante la gente de su pueblo ser un hombre de mundo, ahora yacía en la morgue –un cuarto improvisado por las gentes de aquel lugar –envuelto de pies a cabeza, como un regalo cualquiera. Solo que en vez de papel, lo que ahora cubría su boca era un plástico muy sencillo y transparente.
Ninguna mosca o bicho podría jamás filtrarse por este orificio; ¡ni qué decir de sus oídos, nariz y culo! Todo estaba completamente forrado. Así que, al igual que el forro en un libro o una libreta evita que su tapa se manche, así mismo todo este plástico evitaría que a este distinguido cadáver le cayese encima cualquier mancha o partícula de suciedad.
“Ah, hombre de mundo. ¡Mírate ahora!”, expresó aquel, mientras que sus ojos iban recorriendo el cuerpo. Apenas y se enteró dónde estaba el muerto, se las ingenió para llegar hasta este mismo lugar. Disfrazándose de empleado de limpieza, no le costó mucho trabajo lo demás. A los que cuidaban el lugar, les dijo que era la persona encargada de desinfectar las llantas de las camillas. “Adelante…”
Segundos después ya estaba dentro del cuarto, que era frio como un refrigerador. El hombre iba vestido con la ropa reglamentaria. Todo su cuerpo estaba forrado por aquel disfraz que todos los demás usaban para así evitar contagiarse del virus corona.
Moviendo su brazo hacia abajo, asentó en el piso de linóleo las cosas que según él eran sus herramientas de limpieza: un bote de plástico de cinco litros, con una pequeña manguera que al final tenía un rociador, como los usados para humedecer ropa. En un pequeño cubo llevaba un bote de gel, una esponja y varios pedazos de papel.
Acto seguido, el hombre volteó la cara hacia atrás. Viendo que no había nadie, avanzó hacia el frente. El cuarto era un tanto grande. Tendría, más o menos, el tamaño de una cancha de basquetbol. Los cadáveres, situados de manera ordenada y en hileras, estaban separados, cada uno, por un metro de distancia. Sumarían en su totalidad unos treinta.
Caminado entre ellos, de manera sigilosa, el hombre buscó así al indicado. Le llevó menos de cinco minutos encontrarlo. Al fin daba con él. Al pie de su camilla decía su nombre, su edad y demás datos. Todo esto estaba escrito en una tarjeta blanca, lo suficiente grande para hacer fácil su visibilidad. Viendo que la tarjeta estaba metida dentro de un sobre de plástico, el hombre rió, para luego expresar: “Bien. ¡Para que así no se contagie con el virus!”
“Hola”, saludó al presumido mientras se quitaba de la cabeza el sujetador de aquel artefacto: una mascarilla de plástico resistente, que le cubría la cara entera, como también parte de su cuello. Luego, con la cara ya despejada, permaneció de pie frente al cadáver, mirándolo con detenimiento.
“¿Cómo está Nueva York?”, preguntó. “¿Nueva York?” “Ah. Nueva York”. “Nueva York ¡está de maravilla! Fíjate que últimamente se ha vuelto más interesante que antes”, se respondió así mismo el hombre, imitando el tono pedante del muerto. “¡No me digas! ¿De verdad?”, continuó con el juego. “Sí, ¡de verdad!”, continuó el muerto. “Y, fíjate que he pensado que allí mismo es donde me gustaría morir. Un hombre como yo; ¡ya sabes! Sería un error muy grande morir en un pueblito como en el que nací…”
“¡Pues fíjate que tu deseo se hizo realidad, imbécil!”, espetó en voz baja el falso hombre desinfectante. “¡Mírate!”, continuó diciendo. “Quien te viera ahora así, no imaginaría lo rico y distinguido que en vida fuiste”. A continuación, adoptando una voz de dolor, dijo y preguntó al muerto: “A ver, ¿si me trajiste una postal? ¡Dime que sí! Así al menos, un hombre como yo, podría conocer en foto a La Gran Manzana”. Pasaron unos segundos, hasta que: “No, ¡no te traje nada!”, le respondió el muerto. “Ay, ¡qué malo eres…!”
El hombre pobre ya llevaba casi media hora aquí, y hasta ahora nadie más había entrado. Mejor para él. Porque entonces necesitaba estar a solas con el muerto. Después, para cerciorarse de que la puerta seguía cerrada, volteó a mirarla. Nada. No había problema alguno para continuar junto al presumido. Sin dejar pasar más tiempo, metió la mano en su bolsa de su pantalón, la volvió a sacar y, en ese mismo instante dijo:
“¡Mira lo que te traje! ¡Un regalo!” A continuación alzó la manzana. Cuando ésta quedó a la altura de sus ojos, comenzó a darle la vuelta, muy lentamente. “Está bonita, ¿verdad?”, preguntó. “¡Dime que sí, dime que sí!” Y de repente, recordando que se había olvidado de un detalle, enseguida protestó: “¡Ay! ¡Pero qué malo soy! ¡No te pregunté si te gustaban rojas o verdes!” Su voz era de puro sarcasmo; un juego delicioso para él.
“¿Te gusta?”, preguntó después. Luego sacó una pequeña navaja de su otra bolsa, y entonces le cortó el plástico al cadáver, de arriba hacia abajo. La cuchilla tenía tanto filo, que hasta le rayó un poco su nariz. Sus labios ya se habían puesto morados, y la piel debajo de sus ojos empezaba a ennegrecer.
“¿Te gustan las manzanas?”, volvió a preguntar el hombre. “¿Sí o no?” Al fin sentía que se desquitaba por las humillaciones que había escuchado decir al presumido sobre su persona. “¿Qué era lo que habías dicho?”, quiso saber el hombre pobre. “Ah, sí. ¡Ya lo recordé! Que yo solamente soy un pueblerino muerto de hambre, que jamás saldrá de su pueblo…” Al ver que el muerto no le respondía, exclamó: “¡Da igual!” Y abriéndole la boca con unas tijeras, le clavó con fuerza la manzana roja. “Esto es para que la próxima ves aprendas a no hablar así de mí”, dijo, mientras apretaba con sus dos manos la cabeza y la mandíbula del presumido para que así sus dientes traspasen la corteza de la fruta.
Al final, cuando la manzana quedó suspendida de su boca, el hombre rió por lo gracioso que se veía así. “Es un cuadro muy original”, opinó. “Seguramente que en vida jamás viste algo parecido en tus muchos viajes a ciudades y museos”.
“Adiós, ¡hombre de mundo!”, expresó el ofendido. “¡Dale mis saludos a Nueva York!” Luego, alargando su mano, tomó de nuevo su mascarilla, que todo este tiempo estuvo asentado sobre el cadáver, y se lo volvió a colocar sobre la cara.
“¡Tengo frío, tengo frío!”, bromeó. “¡Será mejor que me largue de aquí…!”
Dicho lo anterior, se dio la vuelta y, en ese mismo instante, empezó a dar pasos de baile sobre el piso helado. Un brinco aquí y uno allá. El hombre imitaba los pasos que alguna vez había visto en la tele, cuando era Año Viejo. Bailando de manera formidable, se fue alejando del cadáver, desde luego que sin dejar de canturrear: “Niu York, Niu York”. Al menos conocía la canción.
FIN.
Anthony Smart
Abril/16/2020
Mayo/03/2020