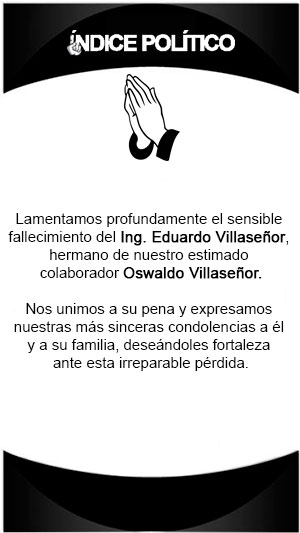Magno Garcimarrero
Los humanos inmersos en la civilización hemos olvidado que el mundo huele siempre a algo, seguramente porque el sentido del olfato, que alguna vez fue altamente eficiente, se ha atrofiado en la actualidad por la incontrolable contaminación ambiental.
No es difícil imaginar, sin embargo, que nuestros antepasados homínidos deben haber vivido en una maravillosa floresta de aromas que les permitía disfrutar la vida con la nariz.
Quizá el olfato facilitaba distinguir la madurez de un fruto o el veneno de otro a la distancia. Se podía ventear el peligro, como lo siguen haciendo muchas especies animales, y actuar también con toda tranquilidad cuando la nariz indicaba paz al alrededor.
Indiscutiblemente puede afirmarse que distinguían tufos agresivos y olores familiares, esto es, aires de familias que, aunque los sigue habiendo, cada vez nos cuesta más trabajo percibirlos.
Nuestro tatara-cromañon en su infancia, con solo oler a su peluda medre podía distinguirla entre doscientas catorce manojos de pelos igualmente afelpadas y despeinadas, mientras que, a los ojos de un antropólogo actual, pasarían por una sola e inidentificable paluchera.
A su padre con toda seguridad podían distinguirlo a siete kilómetros a la redonda, y hasta ahora poco, pues debemos recordar que fue ya muy avanzada la civilización cuando se inventó el desodorante, los perfumes franceses y los dentífricos.
Antes, en el aliento del gorila padre, debe haber estado concentrado todo el aroma de la changada.
No perdamos de vista que el uso de las sustancias desodorantes, tiene acaso un siglo de haberse generalizado; así que los malos olores los tenemos aquí atrasito, hablando cronológicamente por supuesto.
La historia, por desgracia, sólo de soslayo ha narrado el olor de los grandes personajes, la fetidez de las terribles batallas.
Pero uno puede imaginar olfativamente las botas de Napoleón, la peluca del Rey Sol o los tacos de Lionel Messi recién terminado el partido.
La ausencia absoluta de aroma también juega un papel muy importante en la naturaleza. Se sabe de ciertas especies animales que al nacer son aparentemente indefensas; como los cervatillos, no despiden ningún olor, lo que les permite no ser descubiertos por las especies depredadoras.
Socialmente, una persona que ni huele ni hiede, es alguien que vive en el anonimato o en la mediocridad.
Las ciudades tienen aroma, tal vez un ciego podría saber en qué lugar se encuentra con sólo inhalar. Los barrios también poseen olores distintivos.
Cuando en 1945 llegué a conocer Jalacingo, la primera impresión que recibí al bajarme del camión, fue el aroma de la flor de trueno; supongo por eso que principiaba el verano. Sobre el camino caía una menuda lluvia de florcillas blancas que, al pisarlas exhalaban un inolvidable olor dulce y penetrante. En otoño cambió el aroma; el pueblo fue invadido por la acritud de la pulpa de nogal remojada en su jugo negro, para ablandarlas y extraer las nueces parduscas y arrugadas. Las piscadoras delataban su oficio en sus manos pintadas de amarillo por la tinta del remojo; a quinientos metros a la redonda olía a vino de nogal; afortunadamente en la actualidad el pueblo sigue conservando sus fragancias.
Cuando en 1949 volví a Jalapa, la ciudad tenía dos aromas muy señalados: olía a estufa de petróleo, perfume que ya se ha extinguido; en ese entonces iba acompañado con hálitos de hervor de sopa de moñitos y de pescado frito. El otro efluvio recién estrenado en las calles era el de los camiones de servicio urbano, para entonces moderado y sabroso, le daba al pueblo aires de metrópoli. En su etapa tolerable la exhalación precedía a los camioncitos que subían la cuesta de Revolución. Pasaban unos de color verde, de primera, sin cobrador, con una caja de cristal junto al conductor, que permitía ver al pasajero como caían los veinte centavos morenos hasta el fondo de la caja de recaudación. Sólo se admitían personas sentadas. Después pasaban los de a quince, de segunda, pintados de rojo, con cobrador que caminaba sin poner los pies en el piso, sostenido en el aire por la multitud de personas que se apretujaban paradas, asidas de las barras metálicas. Nadie pensaba que un servicio tan eficiente contaminara, el tufillo de sus motores a base de gasolina era grato y no empañaba las cristalinas mañanas soleadas de los años cincuenta. Su vaivén sobre las calles empedradas que hacía rebotar a los pasajeros de un lado a otro, era un espectáculo festivo para los peatones. Toda la calle para ellos, no estorbaban; eran nuestro medio de locomoción, nuestras almas colectivas.
Pero proliferaron los automóviles particulares, la búsqueda de estatus propuso al auto como símbolo de bienestar individual, la gasolina como carburante elitista y el gas igual, así que el diáfano para las estufas, el diesel para los urbanos, y los propios colectivos, pasaron a ser emblemas democráticos, divisas de nuestro origen revolucionario.
Hoy Xalapa, gracias a los que nos movemos sobre ruedas, huele intolerantemente a mofle, y los que conservamos el olfato más o menos sano aún, pensamos que algo debemos hacer para alejar la miasma y devolverle las fragancias que alguna vez la hicieron pasar a la historia como la ciudad de las flores.