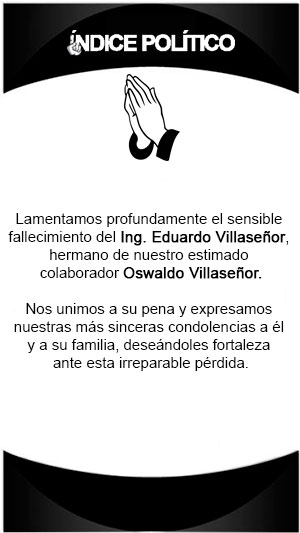La vida como es…
Estoy en la olla…, no hallo el tema para esta semana.
Don Alfonso Reyes, fue uno de los hombres más brillantes del siglo XX. Escritor, traductor, crítico, ensayista, filósofo y muchos etcéteras. Dio la impresión de no dejar un minuto de su vida sin escribir.
Fue, además, un buen gourmet que plasma sus experiencias de sibarita en un largo ensayo titulado Diez descansos de cocina, en que describe un delicioso recorrido gastronómico por la Europa que le tocó vivir. Texto que fue una delicia leer, como una fabada recién salida de una olla de Asturias.
Tan importante para él era la comida que en el proemio de esta obra incluye el caso de Pierrette, mujer que tenía 99 años y 11 meses cumplidos, que, comiendo en su cama, como era su costumbre, sintió que le llegaba la hora y púsose a gritar: “¡Pronto, pronto, tráiganme el postre, que me voy a morir!”.
De esa lectura nos queda la enseñanza de que la comida sin ollas, no es comida. Desde el momento en que el ser humano aprendió a crear planetas de barro y fuego labradas en la rotación de las edades del tiempo el alimento quedó inmerso en esos receptáculos.
Para el maestro Reyes, la olla es siempre el cocido, el puchero, el pote, “los gabrieles” (garbanzos), el caldo. La olla del Ingenioso Hidalgo tenía más vaca que carnero porque era pobre; pero la de los potentados carnero a pasto había. El plato más espectacular que aparece en el Quijote es la olla podrida, que forma parte del episodio de las bodas de Camacho, y que era para gente fina; también habría ollas pobres como la del Dómine Cabra del Buscón.
El periplo del también diplomático mexicano por Francia y España me llevó a meditar sobre ese utensilio de cocina, vacía en tiempo de ayuno, pero llena en fiestas, pues olla sin cebolla es boda sin tambora.
México tiene varía de ollas: polícromas, forradas como piñatas, floreadas sobre la cabeza de mujeres costeñas o enjarradas a la cintura de la campesina. La fantasiosa que está al final de arcoíris, llena de oro y joyas. La que cuece calabazas, guisantes, coliflores, frijoles negros y bayos; pozole, tamales y hasta xoloitzcuintles. Brillantes de nuevas y tiznadas de uso. Las hay de Tlaquepaque, pobrecitas pero delicadas.
Las ollas de barro, también conocidas como marmitas, son elaboradas en hornos a 1,000 o 1,100 grados C. Es un arte amansarlas cuando llegan a la cocina: remojarlas en agua, poner unos granos de sal para evitar que tengan hongos y, muy importante, curarlas frotando ajo por dentro y por fuera. Hay quien, además, les unta clara de huevo y las dejan reposar toda la noche para hervir agua al siguiente día, y listo.
Nuestra capacidad de comer y nuestro apetito han evolucionado y cada época ha traído nuevas necesidades y nuevos gustos. Aparecieron las ollas de peltre y las modernas de presión que han hecho más fácil la labor de las y los cocineros. Los hábitos de ayer nos resultan primitivos y en las grandes ciudades hay personas que no conocen los pueblos –ni los cercanos- y mucho menos han probado la comida con sabor a barro y leña. El poco o nulo ejercicio y la comida chatarra les ha engordado, que sumado al stress del nuevo mundo infarta a jóvenes e 45 o 50 años.
“El comal le dijo a la olla, oye olla, oye, oye” cantaba don Gabilondo Soler, Cri crí.
Por cierto, debemos recordar que la política es una olla de grillos.