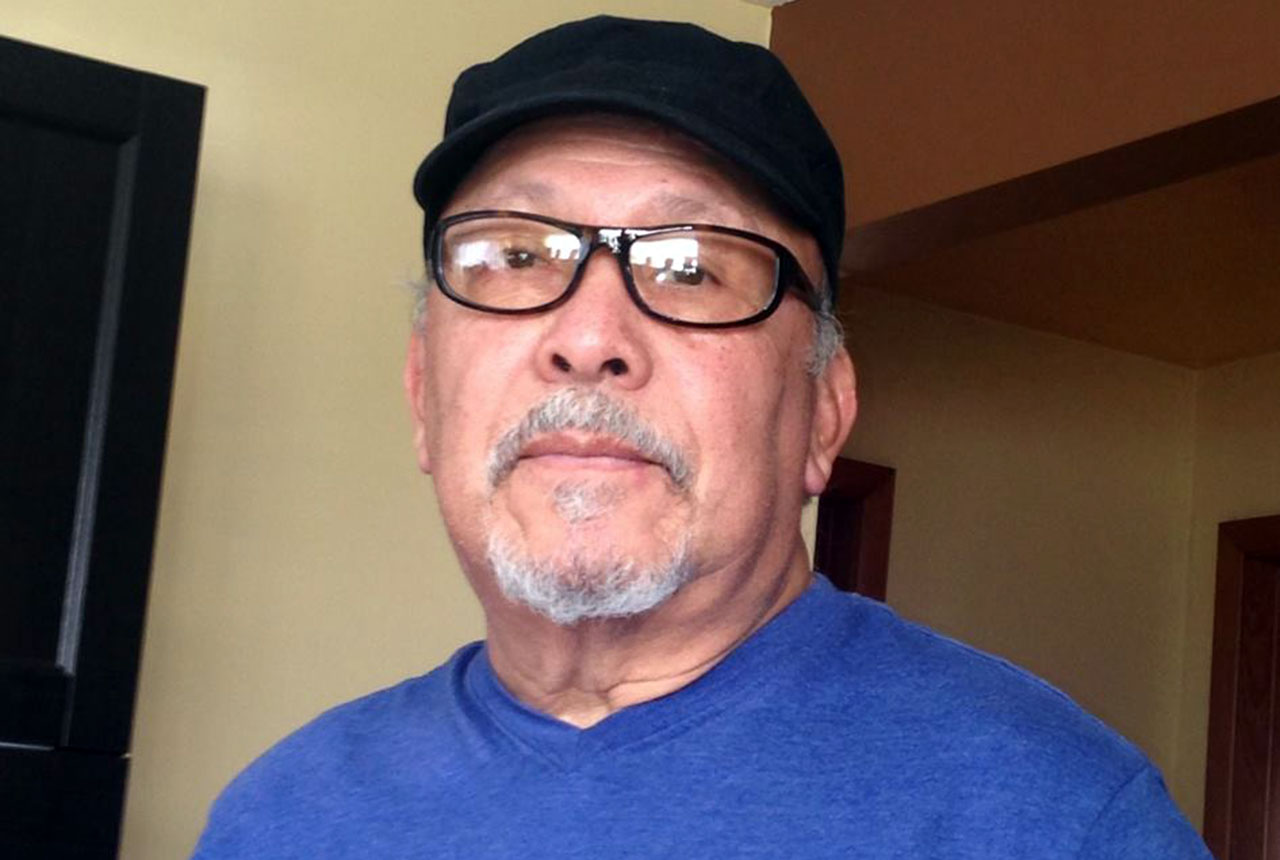Luis Farías Mackey
El gran pecado de López es contra el tiempo.
El tiempo es irreversible e implacable. Nunca nadie se baña en las mismas aguas de un río; el tiempo fluye incesantemente, no es algo que podamos detener, encapsular, congelar.
Nuestra misma visión del tiempo pasado se ver inmersa en el fluir del tiempo, de suerte que hoy lo apreciamos diferente a lo que de él ponderábamos ayer.
Estamos atrapados en la inclemencia del devenir entre un pasado que fue y un futuro que aún no es. Atrapados en la fugacidad del instante que se nos escapa tan pronto se presenta.
Ya lo hemos comentado aquí: sólo podemos accionar en el instante. Pero, además, el mismo instante deviene con lo incesante del tiempo. El instante es uno diverso a cada instante; irrepetible, siempre nuevo. Aunque el sol salga todos los días por el este y se pierda en el oeste, siempre es un sol diferente, la repetición es de percepción: todo nacimiento y ocaso, toda luz y oscuridad, cada amanecer y anochecer son diferentes e irrepetibles, aunque se sucedan con atroz asiduidad.
Pero el hombre cree hallar seguridad en lo estable, así se aferra a aquellos momentos de felicidad y quiere repetirlos por siempre. Se engaña al querer congelar el tiempo.
El delirante se aferra a su delirio, en él se siente seguro: es un mundo controlado por él en el que todo se sucede y explica por y en su delirio. Para él, el universo no deviene, no cambia, siempre es el mismo, solamente varían los personajes, las tonalidades, lo accidental, pero todo se explica por una única causa, un mismo personaje central y una misma paranoia: un universo egocentrista dando vueltas a la misma noria eternamente.
Pues bien, López Obrador no ve el fluir del tiempo. Es más, le aterra el tiempo, le espanta su mudanza, imprevisibilidad y todo aquello que se salga de su guion prescrito. Para López, instante y futuro están condenados a un pasado determinado por él.
Para él lo que se sucede, el instante, solo puede explicarse bajo el pasado de estampitas de héroes nacionales que pegó en su cuaderno rayado en sus clases de primaria. El hoy y aquí, el pasado más remoto y el futuro aún impensable están en él explicados por la fijación de la lucha decimonónica entre liberales y conservadores. Todo queda encapsulado en aquella tarea escolar que lo arrobó de niño en sus sueños de grandeza y que desde entonces rige sus delirios y resentimientos, sus alegrías y derrotas, sus mejores y peores momentos.
Así, en lugar de fluir con y en el tiempo, de vivir cada instante en sus méritos y unicidad irrepetible, de insertar la tendencia humana en el instante fugaz para hacer civilizar el futuro y ordenar en algo el caos universal, pretende capturar, dar forma y horma, y normar por siempre el instante a un pasado irrepetible y ajeno al devenir, pero propio de su delirio donde él se siente seguro y centro.
Ese es quizás el mayor pecado de soberbia del gobernante, el querer controlar el tiempo en lugar de aprovecharlo. No querer leer el tiempo, sino sentenciarlo a una enfermiza fijación. “Sabia virtud de conocer el tiempo”, escribió Leduc. Pero a un presidente no se le elige y paga sólo para conocer el tiempo, sino para aprovechar cada uno de los instantes del lapso de su mandando, para insertar la intención y los valores humanos en el devenir, no para repetir en él sus obsesiones, miedos y calenturas de un pasado personal no resuelto.
Pero el devenir tiene sus propias reglas y castigos, y a todo aquel que quiere aprisionarlo le cobra con la finitud: la cualidad de lo que tiene fin, término, límite.