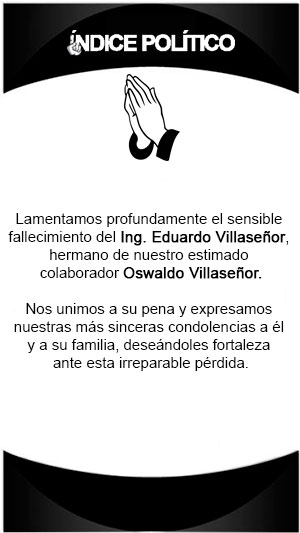RELATO
Cilantra era una mujer gordísimamente despampanante. Vivía sola en un amplio apartamento, ubicado no muy lejos del centro de Mérida. A su edad, cuarenta años, le gustaba cuidarse mucho. Nunca comía cochinita, ni nada que contuviese algún gramo de grasa.
Todas las mañanas, a eso de las siete, se levantaba, se bañaba, se maquillaba y se perfumaba. Después entonces se iba. Caminando sobre sus tacones de punta, su cuerpo gordo se mecía de un lado hacia el otro.
Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Cilantra avanzaba alegremente, a pesar de todo lo horrible que a su paso iba cruzando: niños que lloraban en los brazos de su madre. Madres que con sus rostros tristes y brazos extendidos rogaban con la mirada a los transeúntes por una moneda. “Por el amor de Dios… Mi hijito no ha comido…”
“Por Cristo y sus clavos”, exclamaba la mujer regordeta. “¡¿Pero qué mundo es este?!” Cilantra sacudía su cabeza para desaprobar todo aquello. Después, resistiéndose a voltear su cabeza hacia atrás, intentaba borrar de su mente aquellas escenas de miseria urbana.
“Caridad, por el amor de Dios…”, seguía resonando en su cabeza. Ese día, al llegar a la plaza grande de Mérida, lo primero que ella vio fue que la catedral ya no estaba. Más bien sí seguía estando, pero no en pie. El edificio ahora se encontraba totalmente destruido. “¡Dios mío!”, había exclamado de manera automática Cilantra. “¡Alguien ha atentado contra ti, destruyendo tu casa!” “Pero ¿quién pudo haber sido?”, se preguntó la gorda, entre el griterío de la gente y el ruido de las ambulancias que rápidamente habían llegado para buscar a los heridos.
“¿Acaso habrán sido terroristas yucatecos?”, quiso saber Cilantra. “¡Imposible!” “Son muy bajos como para haber podido llegar hasta el techo”. Cilantra meditaba muy seriamente. Su mirada se movía de manera inquisitiva. “Si no han sido terroristas yucatecos, entonces ¡¿quiénes?!” “¿Quién o quiénes serán los que han atentado contra la casa de Dios?!”
Cilantra permaneció de pie, al otro extremo de la calle. Desde esta distancia podía mantenerse alerta y fresca. Las sombras de los laureles protegían su enorme cuerpo de los rayos incandescentes del sol. Y; lo más importante: desde aquí ella podía reflexionar con absoluta claridad. “Dios mío, ¡Dios mío!”, seguían gritando las gentes. “La paz en Yucatán ha sido quebrantada”, decían. “Dios mío, ¡Dios santo! El terrorismo nos ha alcanzado…”
“Ja ja ja”, se rió Cilantra después de un laaaaargo rato. “¡Ya sé quiénes fueron!”, exclamó para sus adentros. “¡Qué niños más traviesos son esos”, pensó. “Después de todo”, deliberó, “yo también haría exactamente lo mismo si tuviese tanta hambre como ellos…”
Cilantra siguió observando las ruinas de la catedral, hasta que se hartó. Después, al notar que en toda la plaza se respiraba un aire de desolación, decidió irse a otra parte. Girando su enorme cuerpo, sostenido por sus tacones altísimos, emprendió la marcha.
Transcurrido un rato, cuando ya llevaba caminado dos cuadras, mientras miraba algunos juguetes en el exhibidor de una tienda, algo muy relevante se le ocurrió. “Juguetes no les quitaría el hambre”, pensó. “No, de ninguna manera podría darles algo así”, finalizó.
Viendo que ya no tenía por qué seguir estando frente a aquel aparador, Cilantra nuevamente puso sus pies en movimiento. Porque ahora tenía algo muy importante que hacer: ir hasta el mercado de comida para comprar unas veinte tortas de cochinita, las más grandes que pudiera encontrar. Después entonces, al regresar a su casa por el mismo camino por el que había venido, se detendría, como Cristo en sus estaciones, para repartírselas a cada uno de esos niños hambrientos, así como también a cada una de sus madres abandonas por Dios…
FIN.
Anthony Smart
Agosto/01/2019