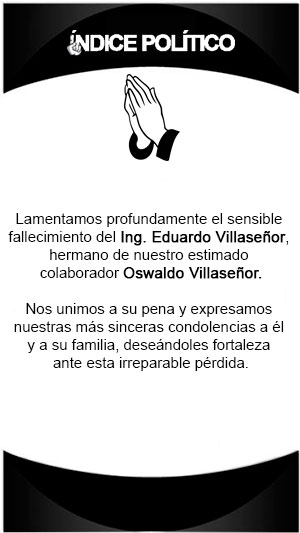CUENTO
Muy, muy lejos, en el rincón perdido de un país cualquiera, lejos de las carreteras veloces, allá donde aún no llegaba el Internet ni la religión católica, ni ninguna otra, existía un pueblo habitado por un grupo singular de personas que se hacían llamar “Los Elegidos”.
Debido a una costumbre muy antigua de este pueblo, todos ellos, al nacer, eran extirpados de una parte esencial de sus cabezas. Por esto mismo es que, todos ellos, a pesar de la vida tan difícil que llevaban –y que siempre habían llevado- eran muy felices.
Puede decirse que en todo el resto del mundo -incluso allá en los lugares donde ya sí llegaba el Internet y las religiones de todo tipo- no existía pueblo alguno que se le pudiese equiparar a éste. Y es que, todos ellos -primos muy lejanos de los habitantes de un pueblo extinguido hace ya muchísimos siglos- seguían conservando esta costumbre tan rara, costumbre que desde luego era el origen de sus existencias muy felices.
Y como todo pueblo digno de llamarse así, éste siempre había poseído su propio sistema de gobierno. También, como en todo el resto del mundo, aquí, su autoridad en turno, durante todo el tiempo que le tocaba estar al mando, solamente se la pasaba robando la mayor y mejor parte de los recursos que pasaban por sus manos; o, más bien por las manos de su presidente, gobernador o como sea que aquel se llamase.
Durante todos los siglos que este pueblo sin Internet llevaba existiendo, las cosas concernientes a su entorno y bienestar siempre habían marchado de maravilla. Sus calles, por ejemplo, siempre lucían sucias y en mal estado. Su plaza principal, una suerte de lugar mediocre, lo mismo. Pero, de entre todas estas cosas, la que más sobresalía por su excelente uso era aquella pieza de cemento en completo abandono. “La Casa de los Ancianos Elegidos”, lo había nombrado la anterior administración municipal.
Si alguien con algo de cerebro pasaba por este lugar, seguramente que enseguida se preguntaría lo más obvio: “¿Y los ancianos en dónde están?” Pero como las gentes de este pueblo carecían de una parte sus cabezas, pues esto mismo era lo que les impedía cuestionarse este tipo de cosas, y otras muchas más peores. ¡Qué pueblo más idílico era este!
La vida es interminable, así como también las vueltas que da el globo que contiene todos los pueblos, ríos y mares conocidos por el hombre mismo. En aquel pueblo esto no era la excepción. La vida iba y venía. Personas nacían y personas morían; la ley rígida de la vida. El sol aquí salía y se ocultaba como en todo el resto del mundo. La única cosa notable que este pueblo poseía –podría decirse que- seguía siendo aquella costumbre tan increíble.
Después de muchos, muchos años de existencia feliz de “los elegidos”, sucedió algo que desde luego ellos en lo absoluto notaron. Porque -como ya se ha dicho- carecían de lo necesario para hacerlo. Tan felices eran que jamás pudieron imaginar, y mucho menos intuir, la desgracia de aquel hombre que al final terminaría locamente obsesionado por una sola cosa.
En los años que le había tocado ser el presidente, él, que no era originario de este pueblo, solamente había practicado lo que todos los de su género estaban acostumbrados a hacer: la regla imposible de romper; es decir que solamente se había dedicado a robar y a saquear cuanto dinero caía en sus manos. Después de esto, él, como todos los de su especie, se había comprado ranchos, coches, casas y terrenos al por mayor.
Su patrimonio llegó a constar en cincuenta mil cabezas de ganado (una cifra ridícula pensará el que esto lee, pero por más mentira que pueda parecer, lo anterior era verdad), treinta coches, sesenta pares de zapatos, treinta casas y cuarenta terrenos, etcétera, etcétera. En fin; esta personita había comprado todo lo que el dinero puede comprar. Y; si las nubes hubieran estado en venta, seguramente que él también se habría comprado unas doscientas. En fin, qué se le iba a hacer, si así eran ellos.
El pueblo de “los elegidos” jamás dijo nada al respecto; ya saben. Vivían como siempre habían vivido: sin inmutarse, sin indignarse, sin poder darse cuenta de nada. Después de todo NO estaban habilitados para poder hacerlo. Antes que la ira, ellos desde siglos atrás se habían decidido por la dicha. Su costumbre de ser mutilados aquella parte de su cerebro siempre les proveía todo lo anterior: Felicidad Total. “Ira no, Dicha sí”, rezaba su bandera de tres colores.
El alcalde de este lugar, que no conocía la costumbre del pueblo que gobernaba, hizo y deshizo cuanto le vino en gana. Durante los dos primeros años de su mandato solamente trabajó dos horas en las mañanas, y otras dos en la tarde. El resto de las horas destinadas para dizque atender las necesidades de “los elegidos” las empleaba en disfrutar de su enorme e ilícita riqueza.
En una de sus muchas casas se lo pasaba gozando a sus anchas de la buena vida que su puesto le había brindado. Él, que sí tenía el cerebro completo, no podía entender a esos seres raros de los que era su dizque representante. Pero ¿por qué habría de pensar en ellos cuando él ya tenía toda su vida y futuro asegurados? ¿Por qué habría de darle lugar en su cabeza a los remordimientos de conciencia? Él, no podía entenderlo.
Y es que, tanto en el primer año como en el segundo, siempre fue feliz, muy feliz. Siempre robando y tomando la mejor y mayor parte del ¡¡DINERO!! que pasaba por sus manos. Por qué entonces ahora, de repente, se había empezado a sentir infeliz, desdichado y -lo más peor- como un miserable. Esto él ¡tampoco podía entenderlo!
¿Sería acaso todo resultado de la nostalgia que sentía? Podía ser. A su mandato solamente le quedaban unos meses para que expirase. Él, al pensar en esto, solamente se preguntaba: “¿Qué es lo que haré con tanta riqueza, y con tantas cabezas de ganado… Dónde pondré tanto dinero, si ni esposa ni hijos tengo…?” Sentado dentro de su oficina, el flamante servidor de “los elegidos” no podía hacer nada para sacudirse la melancolía que ahora lo embargaba.
Recostado en su asiento de piel sintética, con un lápiz apretado por sus dientes, meditaba a fondo sobre todo lo que había hecho. “¿Por qué somos así?” se preguntaba, mientras se mecía adelante y hacia atrás. Desde luego que se refería a todos los de su especie, esos que se hacían llamar dizque “servidores públicos”. “¿Por qué no podemos evitar robar? ¿Y por qué estas ansias tan enormes de querernos llevárnoslo todo, incluidos los lápices y el papel de baño?” “¡Maldita riqueza!”, vociferó el hombre. Estaba más que molesto.
A continuación se puso de pie, revolvió los papeles sobre su escritorio y… Con un brillo nuevo en sus ojos se propuso que de ahora en adelante trataría de revertir todos los errores cometidos en contra de “los elegidos”. “Para empezar”, se dijo, “romperé estos papeles”. Y así lo hizo. Con todas sus fuerzas fue partiendo en dos todas las hojas que conformaban un contrato con el que pensaba ganar unos diez millones de pesos más, antes de hacer su adiós triunfal.
¡Qué bien se sintió aquel pobre hombre millonario! Su espíritu atormentado pareció aquietarse un poquito con lo anterior. Después de esto, sabiendo que aún le faltaba mucho más, pensó que no podía perder el tiempo. Así que rápidamente agarró sus cosas –un maletín de piel de cocodrilo donde siempre acostumbraba guardar los fajos de billetes-, para enseguida abandonar su oficina.
Al llegar a la calle, un tanto aturdido por los pensamientos que lo torturaban, se detuvo junto a las escaleras para reflexionar la manera para empezar a obrar los buenos actos hacia el pueblo entero de “los elegidos”. Después de muchos minutos de estar dándole vueltas a su cabeza, resolvió que la única manera para lograrlo era regresándoles todo. Así que a toda velocidad puso manos a la misión. El hombre ahora estaba lleno de puro entusiasmo.
Cuando dos niños se cruzaron en su camino, sin dudarlo nada, enseguida sacó un fajo de billetes para dárselos. Los niños, con sus rostros sonrientes, le dijeron “gracias” para después alejarse corriendo. ¡Qué bien le hizo sentir esto al hombre, que tan miserable no podía dejar de sentirse! Al ver como los niños corrían, con sus bracitos sacudiendo en el aire el dinero que les había dado, el ahora miserable, por primera vez en toda su vida sintió un regocijo indecible en su corazón. “¡Así se hace!”, exclamó con total vehemencia…
Un mes entero estuvo así el miserable, regalando todo lo que había conseguido durante todo su mandato. El pueblo de “los elegidos”, que nunca reparaban en nada, tomaban lo que él les daba sin cuestionarse el porqué. Si antes nunca les importó que él les robase todo su dinero, ¿por qué ahora iba a importarles que se los estuviese devolviendo?
Los días pasaban entre pura repartición de cosas por parte del miserable. Conforme se iba quedando sin nada, más se convencía de que se encontraba ya muy cerca de conseguir su objetivo. “Cuando yo muera”, pensaba, “este pueblo dirá que fui muy bueno con ellos, que di y que les regalé muchas cosas. Estoy seguro de que han de recordarme por muchos años como el mejor presidente que han tenido… ”
¡Qué bien se sentía ahora el hombre, que antes solamente se había dedicado a robar al pueblo de “los elegidos”! Una noche, mientras se encontraba acostado en su cama, no podía dejar de saborear el hecho de saber que “los elegidos” hablarían muy bien y bonito de su persona cuando él muriese. En esto pensaba el hombre, cuando entonces de repente algo lo hizo ponerse de muy mal humor. “¡No puede ser!”, exclamó en silencio. “¡Pero si todavía falta mucho tiempo para que yo muera…!”
Esa noche, el presidente de “los elegidos” solamente se la pasó dando vueltas sobre su colchón. Por más que intentaba dormir, no lo conseguía. Le preocupaba mucho la verdad. ¡Tantas eran sus ganas de querer pasar a la historia, que no sabía cómo le haría para esperar hasta su muerte natural!
A la mañana siguiente, mientras se bañaba, el hombre meditó: “Todos los grandes mueren jóvenes”. “Y así es como también se convierten en leyendas”. “¡LEYENDAS!”, repitió mentalmente. “Sí, ya sé. ¡Eso es en lo que quiero convertirme: en ¡LEYENDA! ¡Quiero ser la leyenda de “los elegidos”. “¿Pero cómo podría logarlo?” –El hombre siguió pensando hasta que se hartó…
Faltaban solamente unas semanas para que su mandato llegase a su final. Esperar hasta ese entonces se le hacía eterno. Mientras tanto, seguía y seguía regalando las últimas cosas que le quedaban. Al final, cuando ya no hubo nada para regalar, el hombre pensó que nadie, absolutamente nadie, podía quedarse sin recibir algo por parte de él. Y así fue que decidió ir a la ciudad…
Al regresar, apenas bajarse de su camioneta, frente al mismo Palacio Municipal, llamó a todos “los elegidos” que se encontraban o que pasaban por ahí, y también a uno que otro niño. A los hombres empezó a regalarles camisetas con su nombre e imagen; a las señoras bolsas para hacer le mandado, sombrillas, también con su nombre e imagen; a los niños y jóvenes lapiceros, llaveros y todo tipo de chucherías; todas estas cosas también llevaban su nombre y foto. El miserable creía que de esta manera “los elegidos” siempre lo tendrían presente en sus casas, y también en sus memorias…
Después de dos horas de estar repartiendo cosas, cuando ya no quedó nada en las bolsas, el miserable se dirigió a su oficina. Al entrar y cerrar la puerta, se fue a sentar a su silla. Al terminar de acomodarse, alargó su mano derecha para abrir un cajón de su escritorio. De aquí sacó un control remoto.
El miserable, desde su silla, presionó el botón de encendido. La música entonces empezó a sonar. “Que bella vida es la mía”, decía la canción. “Qué bello será todo cuando yo muera… Las gentes dirán que fui muy bueno, que les di parte de mi persona, parte de mi corazón…” – El miserable tarareaba la melodía, sintiendo una alegría inmensa en todo su ser. Afuera, en el pueblo de “los elegidos”, como siempre, todo parecía estar muerto. Cuando la canción se terminó, el hombre enseguida hizo que volviese a comenzar. Esta vez, el hombre le subió todo el volumen al aparato. De repente, dentro de la oficina se escuchó un ruido diferente, muy ensordecedor. Eran disparos de pistola.
¡Bang, bang! Pero ninguno de “los elegidos” los escuchó; si es que había alguno afuera de esa oficina. El volumen de la música había amortiguado los ruidos. Nadie supo entonces que su presidente se había quitado la vida, porque no había podido esperar hasta su muerte natural. Él había creído que matándose, enseguida pasaría a convertirse en una leyenda del pueblo de “los elegidos”. Tenía la certeza absoluta de que, cuando encontrasen su cuerpo, el pueblo entero se pondría a llorar por su persona.
“Qué bueno fue, qué gentil y que gran hombre”, fueron las ultimas frases que el miserable imaginó que “los elegidos” dirían muchos años después de su muerte. “Todos me recordarán”, pensó, antes de jalar el gatillo: “TO-DOS, incluidos los niños a los que esta mañana les he reglado regalado un llaverito…”
Pobre del miserable. Lo que él nunca llegó a imaginar es que el pueblo de los elegidos jamás lo recordaría. Nadie, ¡absolutamente nadie lo haría! Porque todos ellos, apenas nacer, eran extirpados de una parte de sus cerebros: la memoria.
FIN
Anthony Smart
Enero/09-11/2019