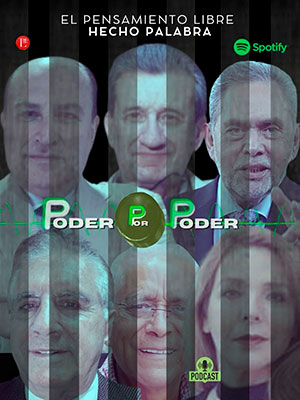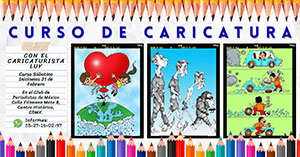Por Katya Ortega
“Si fueris Romae, Romano vivito more; si fueris alibi, vivito sicut ibi.”
Traducción: “Si estás en Roma, vive como los romanos; si estás en otro lugar, vive como allí se vive.”
-San Ambrosio (siglo IV)
El concepto de gentrificación fue acuñado por primera vez por la socióloga británica Ruth Glass.
Glass notó que ciertos barrios obreros estaban siendo transformados por la llegada de personas de clase media que renovaban las viviendas deterioradas, elevaban los precios del suelo y terminaban por desplazar a la población original.
La palabra proviene del término inglés gentry, que hace referencia a la pequeña nobleza o clase media-alta. Por tanto, “gentrificación” describía el proceso mediante el cual barrios populares eran colonizados por esta “nobleza urbana”, cambiando su composición social, económica y cultural.
Desde entonces, el término se ha globalizado, cambiando y adaptado a cada país y su contexto.
Pero el núcleo del fenómeno —el desplazamiento de los habitantes originales y la transformación del tejido social— sigue presente.
En México, la palabra gentrificación ha ido cambiando de forma y de fondo. En sus inicios, el fenómeno fue casi visto como una moda: jóvenes extranjeros, blancos, con laptops y salarios en dólares, tomando café orgánico en colonias céntricas.
En la Ciudad de México, este proceso se sintió con especial fuerza en barrios como la Condesa, la Roma o la Del Valle.
La transformación fue rápida y visible: las fondas se convirtieron en cafeterías gluten-free, pet friendly y con Wi-Fi.
Las rentas pasaron de cinco mil a treinta mil pesos mensuales, desplazando a los residentes originales.
Bajo esa narrativa, el invasor estaba claramente identificado y la víctima también.
Pero esa narrativa ya no alcanza para explicar lo que realmente está ocurriendo.
Lo que despierta tanto enojo ante la gentrificación son sus consecuencias más visibles:
El encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento cultural.
Sin embargo, lo que muchos ignoran es que el desplazamiento social y cultural no se limita al alza en las rentas o a la expulsión forzada por motivos económicos; también puede ocurrir cuando el barrio cambia tanto que sus habitantes ya no se reconocen en sus calles, ni en sus comercios, ni en su idioma, ni en sus códigos.
Hoy, la gentrificación ha dejado de ser un fenómeno exclusivo de clases altas desplazando a clases bajas.
Es un error reducir la gentrificación a una lucha de clases.
El verdadero trasfondo es otro: una crisis de regulación migratoria y de regulación inmobiliaria.
Ya no es solo un tema de la Roma, ni siquiera de Latinoamérica: es una realidad global.
En muchas ciudades del mundo, comunidades migrantes terminan desplazando cultural y socialmente a las poblaciones locales.
No necesariamente encarecen las viviendas, pero reconfiguran el entorno a tal grado que los originarios ya no se reconocen en él.
Londres: la capital que ya no se reconoce a sí misma.
Londres es, desde hace décadas, una ciudad multicultural, pero en años recientes el equilibrio entre diversidad e identidad local se ha roto.
La gentrificación no ha sido impulsada exclusivamente por extranjeros occidentales de clase alta.
Barrios tradicionalmente obreros han sido transformados tanto por la llegada de profesionales anglosajones como por comunidades musulmanas.
Así, algunos vecindarios dejaron de ser accesibles no solo para los locales británicos de bajos recursos, sino también para otras comunidades.
En Tower Hamlets, por ejemplo, el 41 % de los residentes se identifican como musulmanes (una cifra muy superior al 15 % nacional), y el idioma más hablado después del inglés es el bengalí.
La transformación ha llegado hasta el poder político: el actual alcalde de Tower Hamlets, Lutfur Rahman (musulmán), fue destituido por corrupción electoral en 2015 y, sin embargo, fue reelegido en 2022 con el respaldo absoluto de la comunidad musulmana local.
Además, han surgido propuestas polémicas como la de zonas “halal”, restricciones a la venta de alcohol y campañas públicas para promover el Ramadán desde el gobierno local.
En algunas escuelas públicas se han eliminado festejos tradicionales británicos para evitar “ofender sensibilidades religiosas”, mientras se integran prácticas como el uso obligatorio del hiyab o menús completamente halal.
Londres no ha sido simplemente “gentrificada”; ha sido reconfigurada culturalmente.
Y lo más inquietante es que esta transformación no fue fruto de una política pública consciente, sino de su ausencia.
El Estado británico no supo —o no quiso— establecer reglas claras sobre cuánta migración era sostenible, cómo debía integrarse y cuál era el límite entre la tolerancia y la renuncia a la identidad propia y como todos los demás países dejó que la especulación inmobiliaria creciera.
Suecia: la utopía que olvidó poner límites.
Durante décadas, Suecia fue vista como un modelo de bienestar, cohesión social y tolerancia: un país que apostó por el multiculturalismo como valor nacional.
Desde la oleada migratoria de 2015, más de 600 000 refugiados se asentaron en ciudades suecas.
La ciudad de Malmö, la tercera más grande del país, cambió radicalmente. Hoy, el 55 % de su población tiene origen extranjero y el idioma árabe ya es más hablado que el sueco en varias zonas escolares.
El resultado no ha sido una integración armoniosa, sino una segmentación social:
• Barrios enteros son considerados zonas de exclusión por la policía, donde el Estado ha perdido control efectivo.
• Se ha registrado un aumento en la violencia armada y las violaciones a los derechos de mujeres y niñas, especialmente en áreas con estructuras paralelas a las del Estado sueco.
• La cultura liberal sueca —famosa por su equidad de género, su libertad sexual y su laicismo— se ha visto desafiada por comunidades que promueven normas religiosas estrictas, incluso en espacios públicos.
.En varios distritos de Estocolmo y Gotemburgo se han eliminado fiestas tradicionales suecas en escuelas para “no ofender”, mientras se celebran con fondos públicos el Eid y otras festividades islámicas.
Los medios de comunicación y los partidos políticos que alzaron la voz fueron primero acusados de “xenofobia”.
Hoy, incluso figuras progresistas reconocen que el país no diseñó un sistema para integrar: solo abrió la puerta y esperó que todo funcionara por sí solo.
La consecuencia ha sido el desplazamiento simbólico y cultural de los suecos originarios, que ya no se reconocen en sus propias ciudades ni se sienten seguros o representados por sus gobiernos.
El Centro Histórico de la Ciudad de México: la sustitución china.
La gentrificación no solo ocurrió en los barrios “caros” de la ciudad; uno de los ejemplos más visibles —y silenciados— está en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Lo que antes era una zona de comercio tradicional mexicano hoy está dominado por negocios de origen chino: tiendas, bazares y mercados operan en red, con estructuras económicas y fiscales difíciles de rastrear.
La comunidad china no solo se ha expandido: ha desplazado a comerciantes mexicanos que no pueden competir con precios, horarios ni prácticas informales. Al mismo tiempo, ha generado rechazo social por parte de los locales, que no entienden lo que ocurre pero sí sienten que el espacio ya no les pertenece.
Lo más grave no es el cambio comercial. Es la transformación silenciosa del entorno: se pierde la identidad visual, se impone otro idioma, se eliminan referentes culturales.
Lo que se vive en Londres, Suecia, México y en muchos otros países ya no es convivencia cultural: es fragmentación urbana, donde distintos grupos viven en paralelo, con reglas, lenguas y valores distintos.
El problema no es solo el cambio demográfico.
Vivimos una colonización cultural silenciosa en la que lo local cede ante lo foráneo, no por una integración respetuosa, sino por la ausencia total de límites.
Las naciones han fracasado en una de sus funciones más elementales: establecer reglas claras sobre quién llega, bajo qué condiciones, con qué derechos, pero también con qué obligaciones fiscales, civiles y culturales.
Un nómada digital que eleva los precios en Ciudad de México —y hace que los negocios locales cambien su giro por algo más “americano” o un comerciante que reemplaza lo local por algo más económico “made in China”—, sin pagar impuestos en México, no son diferentes, en esencia, de un extranjero en Londres o Suecia que impone el idioma árabe, promueve el Ramadán desde el gobierno local, integra prácticas como el uso obligatorio del hiyab o menús completamente halal y, por supuesto, encarece la vivienda.
Ambos desplazan, ambos transforman sin pedir permiso y ambos operan bajo la permisividad del Estado.
La causa real de todo esto no es la migración, ni la pobreza, ni la riqueza: es el vacío del Estado como regulador del territorio, la economía y la cultura, la falta de políticas que protejan a las culturas locales y la ausencia de control sobre la especulación inmobiliaria.
Cuando no existen mecanismos para exigir integración, reciprocidad fiscal y respeto cultural, la diversidad se vuelve desequilibrio.
Proteger la cultura local no es xenofobia.
Regular la migración no es intolerancia.
Exigir impuestos y respeto cultural no es elitismo.
Controlar la especulación inmobiliaria no es socialista.
Es, simplemente, defender el derecho de una comunidad a seguir existiendo sin ser desplazada.