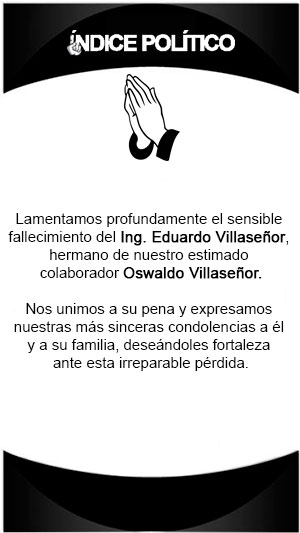José Luis Parra
Hace un año, el reloj del narco se detuvo a las 3:46 de la tarde. Aterrizó un Beechcraft King Air en Santa Teresa, Nuevo México, y descendieron dos figuras históricas: Joaquín Guzmán López, como si fuera un turista voluntario. Y El Mayo Zambada, encapuchado, esposado y traicionado. A partir de ahí, el Cártel de Sinaloa se convirtió en un campo de ruinas, en guerra, sin brújula ni ley.
Ismael Zambada García, el último gran patriarca del narco, cayó sin disparar un solo tiro. Eso dice mucho. O todo. Su entrega, su captura —llámela como quiera— no fue obra del Estado mexicano ni producto de una operación quirúrgica internacional. Fue una jugada de ajedrez de familia. Sangre contra sangre. Los Guzmán entregaron al Mayo y lo enviaron directo a Brooklyn, vía El Paso, con escala en una celda federal. Primer round: traición. Segundo round: silencio incómodo de la 4T.
Mientras en Palacio Nacional aún redactaban el comunicado, ya circulaban las fotos del viejo capo en silla de ruedas, rostro en sombras, mirada de plomo. En Estados Unidos leyeron los cargos: 17, entre lavado de dinero y narcotráfico. Él respondió con una simple fórmula de rutina: “No culpable”. Pero esa negativa tiene tantas grietas como las narcofosas.
La narrativa oficial mexicana fue, como siempre, tardía, sospechosa y con aroma a desentendido. El entonces presidente López Obrador se hizo el sorprendido, aunque luego exigió explicaciones a sus “amigos” del norte. La respuesta diplomática fue seca y clara: el gobierno mexicano no participó, ni supo, ni se le invitó. El Estado fallido, otra vez.
Y ahí arrancó el infierno: los Chapitos contra la Mayiza. Sangre, bloqueos, cuerpos abandonados en Culiacán. Se acabó la pax narca. La guerra ya no es contra el Estado, sino entre clanes. Las armas no apuntan hacia arriba, sino hacia los lados. En ese México no hay cúpulas, hay trincheras.
La justicia estadounidense hizo su parte: arraigo, negociación, filtraciones mediáticas, cartas desde la celda. Una al juez. Otra, más pintoresca, a Claudia Sheinbaum, exigiendo repatriación como si fuéramos Suiza. En paralelo, su abogado, Frank Pérez, jugaba a la confusión representando tanto al padre como al hijo. Drama familiar con aroma a plea bargain.
Del lado mexicano, la FGR no quiso quedarse fuera del show y giró orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, acusado no solo de secuestro, sino —agárrese— de traición a la patria. Cual si el narco tuviera patria.
Y como si el guion fuera escrito por Netflix, aparece Ovidio Guzmán en Chicago diciendo: “Culpable, señoría”. Otro capítulo, otra lealtad rota. Porque cuando la DEA aprieta, la familia canta. Primero en español. Luego en inglés. Pronto, quizá, en la Corte de La Haya.
Mientras tanto, “El Mayo” sigue allá, esperando que agosto traiga definiciones o más aplazamientos. La audiencia judicial fue pospuesta. Y luego pospuesta otra vez. El expediente se cocina a fuego lento, pero no hay duda del resultado final: o pacto o cadena perpetua. El narco como moneda de cambio en la política exterior mexicana.
Hoy, a un año de su captura, no queda claro quién gobierna Sinaloa. Ni el Estado. Ni un solo capo. Lo que sí está claro es que el cártel como lo conocíamos ya no existe. Lo que queda es una federación de rencores, células armadas y acuerdos de ocasión. Un mosaico en guerra permanente.
Y mientras eso ocurre, los muertos se siguen acumulando. Los desplazados. Los periodistas amenazados. Los niños baleados. Los cuerpos colgados. La violencia se reacomoda con la eficiencia de una empresa transnacional, pero sin manual de ética.
Zambada fue el último gran capo con estructura, con palabra. Hoy el negocio lo dominan juniors con acceso a TikTok, pero sin códigos. Que disparan antes de preguntar. Que entregan al padre si les conviene.
México, ese país donde las guerras del narco duran más que los presidentes.